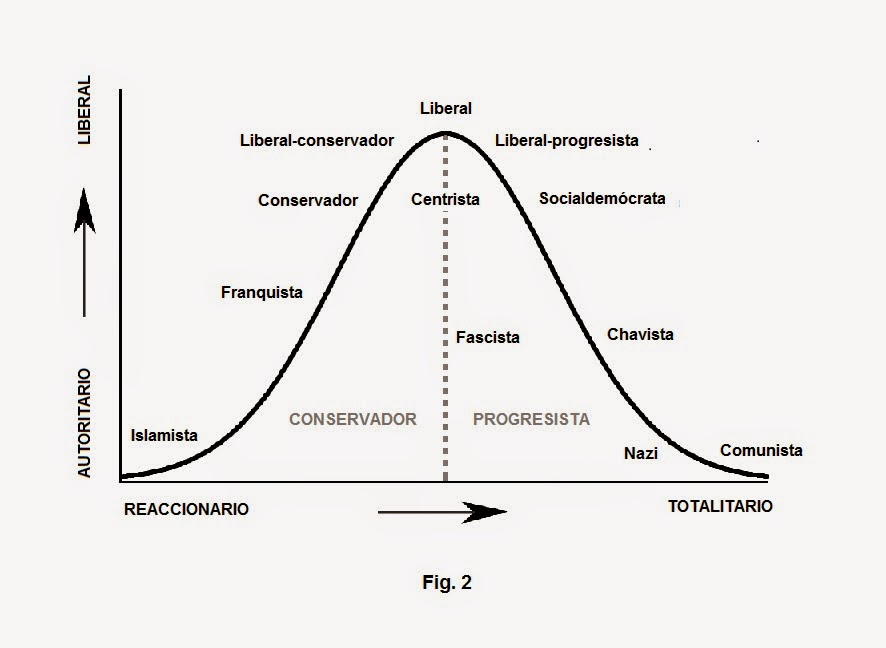Los dirigentes de Podemos practican un modo de argumentar que elude el debate sobre lo esencial, esto es, si las medidas de tipo socialista (nacionalizaciones, impuestos confiscatorios a los ricos, gasto público, etc.) funcionan mejor que las de tipo liberal (privatizaciones, reducción de impuestos, austeridad presupuestaria). Y algo no menos importante: si pueden aplicarse sin conculcar los derechos humanos básicos, como el de propiedad y otros. La primera razón por la que, en general, eluden el debate académico sobre sus propuestas (ellos, que tanto gustan de recordar que son profesores) es evidente: no les hace ninguna falta, porque intuitivamente una gran mayoría de españoles sigue creyendo que "el liberalismo es pecado", aunque seguramente por motivos distintos a los de Juan Manuel de Prada. (Incidentalmente, esto explica también por qué, aparte motivos de medro personal, tantos falangistas se reconvirtieron en progresistas sin despeinarse.) La segunda razón es que tampoco les conviene, porque debatir sobre el socialismo supondría aceptar, implícitamente, que no es un dogma de fe, que existen argumentos a favor y en contra.
En lugar de tratar de argumentar sus propuestas, Podemos utiliza básicamente las siguientes tácticas retóricas:
1) La descalificación. Cualquiera que discrepe de Podemos será tachado de "casta", a veces también de "neoliberal" (que en los ambientes es un insulto terrible). Juan Carlos Monedero es además un virtuoso en el recurso de achacar a su adversario errores elementales, a fin de sembrar dudas sobre su solvencia intelectual; en contraste, no hay que decirlo, con su currículo supuestamente apabullante.
2) Cambiar de tema. En esto, tanto Iglesias como Monedero son consumados maestros. Ante cualquier argumento en contra, ellos vuelven siempre a lo suyo, a la denuncia de la corrupción y de la situación de las personas que atraviesan mayores dificultades. Con ello, además de conseguir esquivar cualquier crítica a sus propuestas, consiguen más minutos de televisión hablando de lo que les beneficia (que es enardecer a la gente aún más de lo que está) y además de algún modo tratan de monopolizar esa denuncia, sugiriendo que a sus interlocutores no les preocupan tanto los desahucios ni la pobreza como a ellos.
3) Ridiculizar las acusaciones que les relacionan con el chavismo. Aunque esto puede considerarse como una variante del punto 1, es de suma importancia. Pues lo que resulta crucial, tratándose de Podemos, es que sus dirigentes son una élite de tipo leninista, entrenada en Venezuela en las técnicas para la toma revolucionaria del poder, aprovechando las facilidades que les ofrece la democracia. Y este es su punto electoralmente más débil, en la medida en que se conozca suficientemente. Para contrarrestarlo, intentan adoptar una apariencia de socialdemócratas escandinavos y, sobre todo, se burlan de quienes, según ellos, sacan a pasear el fantasma de Chávez.
Unas notas rápidas de cómo hay que argumentar con Podemos.
1) Hay que señalar y denunciar sus inconsecuencias personales, los casos de corrupción y de conducta poco ética en los que están mezclados. Pero debe hacerse como de pasada, sin pretender que el debate gire únicamente en torno a un tema en el que ellos tienen más que ganar. La gente está harta, con razón, del "y tú más" o el "y tú lo mismo", como principal argumento empleado cuando se habla de la corrupción.
2) Llevarles al terreno del debate entre socialismo y liberalismo, recordando la experiencia de Venezuela y otros países que aplican medidas socialistas, con resultados conocidos. No hay que caer en un error recurrente, consistente en decir "yo comparto vuestro diagnóstico, no vuestras soluciones". Las soluciones equivocadas proceden de diagnósticos equivocados. Y señalar ciertos síntomas (la corrupción, el paro, la pobreza) no es todavía hacer un diagnóstico en absoluto, ni acertado ni erróneo.
3) Hay que detectar y poner de manifiesto las tres tácticas discursivas enumeradas arriba, cada vez que las utilicen, y así deshacer el efecto hipnótico que pretenden. Cada vez que descalifican ("tú eres casta"), cambian de tema ("la prioridad es la gente que no tiene para pagar la hipoteca o la luz") o sonríen ante quienes les recuerdan sus vínculos bolivarianos ("no sabéis hablar de otra cosa, nuestro modelo es Suecia"), debe mostrarse el carácter puramente instrumental de su discurso, lo evidente y con frecuencia burdo de sus tácticas.
Los dirigentes de Podemos no muerden, intelectualmente hablando. Tratan de intimidar con sus currículos supuestamente brillantes, pero saben que no les conviene realmente el debate de altura, sino el juego sucio: en ello son auténticos catedráticos.
martes, 30 de diciembre de 2014
sábado, 27 de diciembre de 2014
Más Chandler y menos Chomsky
Uno de los ingredientes esenciales del género negro, tanto en el cine como en la literatura, es eso que suele llamarse crítica social. De ahí a postular que esa modalidad de relato policíaco es intrínsecamente de izquierdas hay un paso tan fácil como falso. Una cosa es reflejar las miserias morales de la clase adinerada, y otra muy distinta utilizar ese reflejo para arremeter contra los mercaos. Para esto último, no basta con que la ideología del autor se preste a ello, sino que además debe estar dispuesto a subordinar a ella los criterios estéticos.
Dashiell Hammett coqueteó con el comunismo, pero por lo que recuerdo, eso no se notaba lo más mínimo en sus novelas, pulcras descripciones objetivas de hechos y diálogos, inspiradas, según dicen, en las sagas islandesas, relatos medievales que sorprenden aún hoy por su total ausencia de valoraciones y juicios explícitos. Pero es que Hammett fue un genio, y sus novelas son un goce que sobrepasa el ámbito del género.
Quien fijó verdaderamente el género negro, tal como se sigue cultivando en la actualidad, fue Raymond Chandler, con su inolvidable novela El sueño eterno. La narración del detective en primera persona, el gusto por la descripción somera pero brillante de vestuario y escenarios, las reflexiones personales del protagonista, sin pretensiones, pero cumpliendo una inequívoca función estética, especialmente como remate de la novela, y la hábil explicación final, proporcionando la información justa para que el lector deduzca por sí mismo el resto, se reconocen con facilidad en los cultivadores de nuestros días.
El problema surge cuando algunos autores pretenden aprovechar la forma chandleriana para verter opiniones que no le interesan a nadie, especialmente si son las del montón, o sea, las progres. Como he dicho antes, no es algo que dependa sólo de la ideología del autor. Vázquez Montalbán era comunista (qué le vamos a hacer; y Céline era nazi) pero su serie de novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho tenían la encomiable virtud de eludir colarnos monsergas directas, salvo que la memoria me falle. (La obra maestra de la serie tal vez fuera Los mares del Sur.) Por supuesto, la pintura de los personajes y situaciones dejaba entrever sin dificultad las inclinaciones políticas del autor, pero este no ofendía la inteligencia del lector formulándolas explícitamente. No nos soltaba su opinión como el cuñado que aprovecha aviesamente la sobremesa para ilustrarnos con sus originalísimas ideas de consumidor de tertulias televisivas o radiofónicas.
Recientemente me he propuesto leer la serie de novelas policíacas de Lorenzo Silva, protagonizadas por el sargento de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua y su ayudante Virginia Chamorro. De momento he despachado las dos primeras, El lejano país de los estanques y El alquimista impaciente. Son muestras apreciables del género, que se leen con gusto. Pero, ay, a Lorenzo Silva le tienta demasiado opinar a través de su alter ego Bevilacqua, uno de los mayores pecados de un novelista.
En la última novela mencionada hay un ejemplo paradigmático, que permite ilustrar lo que pretendo decir. En el capítulo 12 Silva nos describe a un cínico personaje, llamado Egea, que trabaja al servicio de un hombre muy rico, sobornando políticos para obtener contratos, y especulando con la recalificación de terrenos. Y el tal personaje se expresa en estos términos:
"Nunca le quitamos nada a nadie. Puede que otros quisieran ganar el dinero que ganamos, pero si lo hicimos nosotros fue porque anduvimos más vivos. La libre competencia, que se llama. El cimiento de nuestra sociedad."
¿Libre competencia, sobornar políticos y beneficiarse de las limitaciones que estos imponen a la propiedad del suelo? Bueno, tal vez el autor sólo pretenda mostrar cómo algunos tergiversan el sentido de las palabras para justificar su bribonería. Pero esta explicación piadosa queda desmentida tres líneas más abajo, cuando el sargento Bevilacqua nos expone su opinión de la libre competencia:
"Por mi parte, desisto de creer en la libre competencia hasta el día en que los niños de Liberia puedan aspirar a viajar a Disneylandia, en lugar de tener que defender su vida con un M-16. Pero Egea recibía por la parte ancha del embudo, y seguramente le gustaba pensar que lo merecía."
Relacionar la libre competencia con la guerra es reincidir, agravándolo, en el oxímoron de asociar libertad de mercado con el tejemaneje político. Y aludir a embudos revela a las claras los estragos que ha causado y sigue causando la falacia de la suma cero (si unos ganan, otros tienen que perder, supuestamente). Pero ponerse sentimental con la alusión a Disneylandia ya es un empalago excesivo. Seré un desalmado, pero yo me conformo con que los niños africanos puedan ir a la escuela y tengan acceso a atención médica y antibióticos. Y una de las cosas que más contribuiría a ello sería levantar las barreras al libre comercio, es decir, profundizar en la libre competencia.
Lorenzo Silva trata de mostrarnos una Guardia Civil moderna, que ha pasado de perseguir a gitanos y robagallinas a ser implacable con los ricos. Quizá sea un progreso, pero a mí me tranquilizaría más saber que los agentes del orden no abrigan ideas de revanchismo social, sino simplemente de justicia y de verdad objetiva, sin aditivos ideologicos. Y que cada cual saque sus propias conclusiones, como en las buenas novelas, exentas de moralina impertinente.
Dashiell Hammett coqueteó con el comunismo, pero por lo que recuerdo, eso no se notaba lo más mínimo en sus novelas, pulcras descripciones objetivas de hechos y diálogos, inspiradas, según dicen, en las sagas islandesas, relatos medievales que sorprenden aún hoy por su total ausencia de valoraciones y juicios explícitos. Pero es que Hammett fue un genio, y sus novelas son un goce que sobrepasa el ámbito del género.
Quien fijó verdaderamente el género negro, tal como se sigue cultivando en la actualidad, fue Raymond Chandler, con su inolvidable novela El sueño eterno. La narración del detective en primera persona, el gusto por la descripción somera pero brillante de vestuario y escenarios, las reflexiones personales del protagonista, sin pretensiones, pero cumpliendo una inequívoca función estética, especialmente como remate de la novela, y la hábil explicación final, proporcionando la información justa para que el lector deduzca por sí mismo el resto, se reconocen con facilidad en los cultivadores de nuestros días.
El problema surge cuando algunos autores pretenden aprovechar la forma chandleriana para verter opiniones que no le interesan a nadie, especialmente si son las del montón, o sea, las progres. Como he dicho antes, no es algo que dependa sólo de la ideología del autor. Vázquez Montalbán era comunista (qué le vamos a hacer; y Céline era nazi) pero su serie de novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho tenían la encomiable virtud de eludir colarnos monsergas directas, salvo que la memoria me falle. (La obra maestra de la serie tal vez fuera Los mares del Sur.) Por supuesto, la pintura de los personajes y situaciones dejaba entrever sin dificultad las inclinaciones políticas del autor, pero este no ofendía la inteligencia del lector formulándolas explícitamente. No nos soltaba su opinión como el cuñado que aprovecha aviesamente la sobremesa para ilustrarnos con sus originalísimas ideas de consumidor de tertulias televisivas o radiofónicas.
Recientemente me he propuesto leer la serie de novelas policíacas de Lorenzo Silva, protagonizadas por el sargento de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua y su ayudante Virginia Chamorro. De momento he despachado las dos primeras, El lejano país de los estanques y El alquimista impaciente. Son muestras apreciables del género, que se leen con gusto. Pero, ay, a Lorenzo Silva le tienta demasiado opinar a través de su alter ego Bevilacqua, uno de los mayores pecados de un novelista.
En la última novela mencionada hay un ejemplo paradigmático, que permite ilustrar lo que pretendo decir. En el capítulo 12 Silva nos describe a un cínico personaje, llamado Egea, que trabaja al servicio de un hombre muy rico, sobornando políticos para obtener contratos, y especulando con la recalificación de terrenos. Y el tal personaje se expresa en estos términos:
"Nunca le quitamos nada a nadie. Puede que otros quisieran ganar el dinero que ganamos, pero si lo hicimos nosotros fue porque anduvimos más vivos. La libre competencia, que se llama. El cimiento de nuestra sociedad."
¿Libre competencia, sobornar políticos y beneficiarse de las limitaciones que estos imponen a la propiedad del suelo? Bueno, tal vez el autor sólo pretenda mostrar cómo algunos tergiversan el sentido de las palabras para justificar su bribonería. Pero esta explicación piadosa queda desmentida tres líneas más abajo, cuando el sargento Bevilacqua nos expone su opinión de la libre competencia:
"Por mi parte, desisto de creer en la libre competencia hasta el día en que los niños de Liberia puedan aspirar a viajar a Disneylandia, en lugar de tener que defender su vida con un M-16. Pero Egea recibía por la parte ancha del embudo, y seguramente le gustaba pensar que lo merecía."
Relacionar la libre competencia con la guerra es reincidir, agravándolo, en el oxímoron de asociar libertad de mercado con el tejemaneje político. Y aludir a embudos revela a las claras los estragos que ha causado y sigue causando la falacia de la suma cero (si unos ganan, otros tienen que perder, supuestamente). Pero ponerse sentimental con la alusión a Disneylandia ya es un empalago excesivo. Seré un desalmado, pero yo me conformo con que los niños africanos puedan ir a la escuela y tengan acceso a atención médica y antibióticos. Y una de las cosas que más contribuiría a ello sería levantar las barreras al libre comercio, es decir, profundizar en la libre competencia.
Lorenzo Silva trata de mostrarnos una Guardia Civil moderna, que ha pasado de perseguir a gitanos y robagallinas a ser implacable con los ricos. Quizá sea un progreso, pero a mí me tranquilizaría más saber que los agentes del orden no abrigan ideas de revanchismo social, sino simplemente de justicia y de verdad objetiva, sin aditivos ideologicos. Y que cada cual saque sus propias conclusiones, como en las buenas novelas, exentas de moralina impertinente.
sábado, 29 de noviembre de 2014
Dilema perverso
El populismo se aprovecha de las
situaciones de crisis para proponer sus soluciones fáciles, de forma no por
evidente menos efectiva. Explota el más que justificado malestar de los
ciudadanos para obtener el voto y, sobre todo, para –ya en el gobierno–
autootorgarse poderes extraordinarios sin apenas resistencia. Porque el
problema que entraña el populismo no es tanto que sus promesas no se puedan
cumplir, o que sus medidas no vayan a producir los efectos que pregona. En
realidad, esto es propio también de los partidos actuales, que llevan décadas
cebando una mentalidad estatista y dependiente.
El salto cualitativo del populismo se halla en el precio que se cobra: al concentrar en el gobierno poderes extraordinarios (al principio, siempre “temporales”) se cae en una espiral en la cual el constante aplazamiento de las soluciones prometidas permite al caudillo de turno gobernar arbitrariamente por tiempo indefinido. Es decir, desaparece el Estado de Derecho, y con él las libertades políticas y económicas. Recordemos simplemente el “¡exprópiese!” de Hugo Chávez.
El salto cualitativo del populismo se halla en el precio que se cobra: al concentrar en el gobierno poderes extraordinarios (al principio, siempre “temporales”) se cae en una espiral en la cual el constante aplazamiento de las soluciones prometidas permite al caudillo de turno gobernar arbitrariamente por tiempo indefinido. Es decir, desaparece el Estado de Derecho, y con él las libertades políticas y económicas. Recordemos simplemente el “¡exprópiese!” de Hugo Chávez.
Los países gobernados por el
populismo son más pobres, porque invertir en ellos es mucho más arriesgado. Son
países en los que los gobernantes juegan con demagógicos controles de precios “contra
los especuladores”, controles que siempre han provocado escasez y miseria allí
donde se han implantado, como está sobradamente documentado desde tiempos del
Imperio Romano. Son países en los cuales la oposición al gobierno requiere un
considerable grado de valentía, incluso física. Y son países donde los niveles
de “mordida” institucionalizada alcanzan el paroxismo; ríanse de la corrupción
que hemos conocido hasta ahora.
Pese a todo esto, el populismo es difícil de combatir, por al menos dos razones. La primera es que las críticas que proceden del régimen partidocrático (la “casta”, en el lenguaje de Podemos) producen justo el efecto contrario al deseado. Cada vez que un representante del gobierno o del PP abre la boca para rechazar a Podemos, probablemente incrementa el número de los potenciales votantes de este último. Muchos ciudadanos no pueden evitar pensar que algo bueno tendrán quienes reciben críticas de una clase política de la que guardan tan mala opinión. El comprensible nivel de irritación contra ella es tal que, para desalojarla de las instituciones, algunos estarían dispuestos a votar a Atila.
La segunda razón de la fuerza del populismo estriba en que, al menos hasta que no alcanza el poder, muchos consideran exageradas las acusaciones y las comparaciones. Se nos dice que España no es Venezuela, se nos recuerda que se trata de un miembro de la Unión Europea, que aquí nadie va a desmontar el Estado de Derecho. Aunque los vínculos de los dirigentes de Podemos con el chavismo sean conocidos, por sí solos no demostrarían que Iglesias, Monedero y compañía pretendan instaurar en nuestro país una franquicia bolivariana.
Sin embargo, si atendemos al lenguaje básico de Podemos, los paralelismos con el chavismo antes de alcanzar el poder son algo más que simple coincidencia. “La casta” es por supuesto un concepto clave, que desempeña exactamente la misma función que la expresión “la cúpula”, utilizada hábilmente por Hugo Chávez para sumar el voto de los descontentos antes de 1998. Se trata en ambos casos de términos transversales, que por su carácter difuso facilitan recabar apoyos de un amplio espectro ideológico. Otros términos esenciales de la estrategia de Podemos son “democrático”, “participativo”, “público” y “proceso constituyente”. Los tres primeros preparan a la población para entregar al futuro poder político una capacidad de intervención más amplia que la actual (ya excesiva) bajo el falaz pretexto de devolver al “pueblo” (es decir, a quienes hablan por él) lo que es suyo. Pero probablemente sea la última expresión, repetida tanto por los dirigentes de Podemos como por el último militante o simpatizante conscienciado, la más decisiva.
Cuando habla de “proceso constituyente”, Podemos se atiene milimétricamente al guión chavista. Al poco tiempo de llegar al poder, Chávez, aprovechando la ilusión todavía intacta que generan los cambios políticos, elaboró, como no se había cansado de anunciar, una nueva constitución que fue votada en referéndum, y que ha permitido al régimen bolivariano sobrevivir a su muerte, reprimiendo a la oposición y arruinando al país.
El procedimiento para reformar legalmente la Constitución española de 1978 se describe en su Título X. Abrir un proceso constituyente como si la Constitución vigente no existiera sería técnicamente un golpe de Estado. Si se consumara algo semejante, por mucho que se escenificara su legitimidad democrática mediante un referéndum, cruzaríamos una línea de no retorno, tras la cual una parodia asambleísta de democracia permitiría al gobierno perpetrar cualquier abuso, abolidos o desnaturalizados la mayoría de los controles en los que se basa la política civilizada. Obsérvese que cuando Pablo Iglesias habla de “controles”, se refiere casi siempre no al ejecutivo, sino al sector privado, ¡incluidos los medios de comunicación!
La estrategia del populismo es obvia. Confiar en que una sociedad europea sea inmune a la patología que tanto ha hecho sufrir a los pueblos iberoamericanos (como si fuéramos intrínsecamente superiores) sería un experimento realmente peligroso.
No se trata de que, con tal de conjurar el peligro de Podemos, haya que seguir votando a los partidos tradicionales. Semejante chantaje emocional (“o nosotros o el caos”) desacredita cualquier crítica que puedan recibir Iglesias y los suyos, por justa y sensata que sea, y por tanto contribuye a aumentar sus apoyos.
En las elecciones europeas celebradas en 2014, formaciones como UPyD, Ciudadanos y Vox, que proponen un regeneracionismo absolutamente alejado de la demagogia irresponsable, obtuvieron sumados muchos más votos que Podemos. Plantear las próximas elecciones como un dilema entre Rajoy e Iglesias sería lo que más convendría al primero, pero sobre todo al segundo, que en este juego suicida es quien tiene más probabilidades de salir ganando. Hay alternativas a este dilema perverso; no estamos condenados a una España donde PP y PSOE se repartan los jueces, ni menos aún a una España en la que Podemos se los quede casi todos. En lugar de ello, pienso en el liberalismo progresista de Albert Rivera y en el liberalismo conservador de Santiago Abascal. Los días que me siento optimista imagino un país en el que la elección se encontrara entre ellos dos.
Pese a todo esto, el populismo es difícil de combatir, por al menos dos razones. La primera es que las críticas que proceden del régimen partidocrático (la “casta”, en el lenguaje de Podemos) producen justo el efecto contrario al deseado. Cada vez que un representante del gobierno o del PP abre la boca para rechazar a Podemos, probablemente incrementa el número de los potenciales votantes de este último. Muchos ciudadanos no pueden evitar pensar que algo bueno tendrán quienes reciben críticas de una clase política de la que guardan tan mala opinión. El comprensible nivel de irritación contra ella es tal que, para desalojarla de las instituciones, algunos estarían dispuestos a votar a Atila.
La segunda razón de la fuerza del populismo estriba en que, al menos hasta que no alcanza el poder, muchos consideran exageradas las acusaciones y las comparaciones. Se nos dice que España no es Venezuela, se nos recuerda que se trata de un miembro de la Unión Europea, que aquí nadie va a desmontar el Estado de Derecho. Aunque los vínculos de los dirigentes de Podemos con el chavismo sean conocidos, por sí solos no demostrarían que Iglesias, Monedero y compañía pretendan instaurar en nuestro país una franquicia bolivariana.
Sin embargo, si atendemos al lenguaje básico de Podemos, los paralelismos con el chavismo antes de alcanzar el poder son algo más que simple coincidencia. “La casta” es por supuesto un concepto clave, que desempeña exactamente la misma función que la expresión “la cúpula”, utilizada hábilmente por Hugo Chávez para sumar el voto de los descontentos antes de 1998. Se trata en ambos casos de términos transversales, que por su carácter difuso facilitan recabar apoyos de un amplio espectro ideológico. Otros términos esenciales de la estrategia de Podemos son “democrático”, “participativo”, “público” y “proceso constituyente”. Los tres primeros preparan a la población para entregar al futuro poder político una capacidad de intervención más amplia que la actual (ya excesiva) bajo el falaz pretexto de devolver al “pueblo” (es decir, a quienes hablan por él) lo que es suyo. Pero probablemente sea la última expresión, repetida tanto por los dirigentes de Podemos como por el último militante o simpatizante conscienciado, la más decisiva.
Cuando habla de “proceso constituyente”, Podemos se atiene milimétricamente al guión chavista. Al poco tiempo de llegar al poder, Chávez, aprovechando la ilusión todavía intacta que generan los cambios políticos, elaboró, como no se había cansado de anunciar, una nueva constitución que fue votada en referéndum, y que ha permitido al régimen bolivariano sobrevivir a su muerte, reprimiendo a la oposición y arruinando al país.
El procedimiento para reformar legalmente la Constitución española de 1978 se describe en su Título X. Abrir un proceso constituyente como si la Constitución vigente no existiera sería técnicamente un golpe de Estado. Si se consumara algo semejante, por mucho que se escenificara su legitimidad democrática mediante un referéndum, cruzaríamos una línea de no retorno, tras la cual una parodia asambleísta de democracia permitiría al gobierno perpetrar cualquier abuso, abolidos o desnaturalizados la mayoría de los controles en los que se basa la política civilizada. Obsérvese que cuando Pablo Iglesias habla de “controles”, se refiere casi siempre no al ejecutivo, sino al sector privado, ¡incluidos los medios de comunicación!
La estrategia del populismo es obvia. Confiar en que una sociedad europea sea inmune a la patología que tanto ha hecho sufrir a los pueblos iberoamericanos (como si fuéramos intrínsecamente superiores) sería un experimento realmente peligroso.
No se trata de que, con tal de conjurar el peligro de Podemos, haya que seguir votando a los partidos tradicionales. Semejante chantaje emocional (“o nosotros o el caos”) desacredita cualquier crítica que puedan recibir Iglesias y los suyos, por justa y sensata que sea, y por tanto contribuye a aumentar sus apoyos.
En las elecciones europeas celebradas en 2014, formaciones como UPyD, Ciudadanos y Vox, que proponen un regeneracionismo absolutamente alejado de la demagogia irresponsable, obtuvieron sumados muchos más votos que Podemos. Plantear las próximas elecciones como un dilema entre Rajoy e Iglesias sería lo que más convendría al primero, pero sobre todo al segundo, que en este juego suicida es quien tiene más probabilidades de salir ganando. Hay alternativas a este dilema perverso; no estamos condenados a una España donde PP y PSOE se repartan los jueces, ni menos aún a una España en la que Podemos se los quede casi todos. En lugar de ello, pienso en el liberalismo progresista de Albert Rivera y en el liberalismo conservador de Santiago Abascal. Los días que me siento optimista imagino un país en el que la elección se encontrara entre ellos dos.
sábado, 22 de noviembre de 2014
De la casta a la neocasta
El diccionario de la RAE ofrece varias acepciones de “casta”. La primera considera al término como sinónimo de ascendencia o linaje, tanto referido a hombres como a animales. La segunda alude al sistema de castas de la India, a las que se accede por nacimiento endogámico. Una tercera, más amplia, define “casta” como “un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc.”
En los últimos tiempos, el término “casta” se ha popularizado en España para referirse, de manera despectiva, a la clase política y financiera, acusada de corrupción endémica, y de ser la causante de la crisis económica, o al menos de haberse aprovechado de ella para imponer una agenda de recortes antisociales. Es evidente que dicha clase no permanece separada del resto por su raza ni por su religión. Tampoco, aparentemente, por su ideología, pues suele incluirse en ella tanto a miembros del PP como del PSOE y el resto de partidos parlamentarios; tanto a directivos de cajas como a sindicalistas.
¿Cúal es entonces el elemento definitorio de esta casta que concita tanto rencor, probablemente justificado? No es muy difícil descubrirlo. Lo que tienen en común políticos, dirigentes sindicales y directivos de cajas o de algunas corporaciones es que todos ellos disponen, de manera directa o indirecta, del presupuesto público. Unos porque deciden a través del Boletín Oficial del Estado cómo debe gastarse, e incluso cómo debe obtenerse fiscalmente. Otros, porque mediante subvenciones o tratos de favor, participan también del erario.
Identificada la naturaleza de la casta, es preciso discutir cómo poner coto a sus desmanes. Básicamente, existen tres medios. El primero es la sustitución democrática del personal político, habida cuenta de que el actual no tiene el menor interés por reformar un sistema del cual es su principal beneficiario. El segundo consiste en reforzar el control sobre el sector público, para lo cual es imprescindible restaurar (si es que alguna vez existió) la independencia del poder judicial y los organismos reguladores. Y el tercero es una reducción drástica del volumen presupuestario que manejan nuestros políticos. Me referiré abreviadamente a estos tres procedimientos como “sustitución”, “control” y “reducción”.
Cualquiera puede comprender que la sustitución, por sí sola, no garantiza en absoluto el objetivo reformista que se pretende. Puesto que nuestra casta no se define por razones de linaje, sino por su carácter estructural, es obvio que este persistirá si simplemente cambiamos las caras y los apellidos. La sustitución probablemente es una condición previa indispensable, pero no suficiente.
Por su parte, la necesidad de control suscita un gran acuerdo, pero debemos estar prevenidos contra su equívoca defensa por parte del nuevo partido ascendente, Podemos. Pues cuando sus dirigentes hablan de controles, están apuntando principalmente hacia el sector privado, ¡incluyendo los medios de comunicación! Esta concepción sería de hecho diametralmente opuesta a la que hemos definido arriba, porque supondría ya no controlar más a los políticos, sino, por el contrario, conferirles a ellos mayor capacidad de controlarnos a los demás –por mucho que se adornase con las consabidas escenificaciones democráticas y asamblearias.
Por último, hay que reconocer que la reducción es el medio menos popular de todos. Pues probablemente la mayoría de la gente cree que el problema no es que el Estado maneje un excesivo porcentaje de la riqueza nacional (el 45 % en España) sino que lo gestiona mal, destinando demasiado dinero a gastos suntuarios en lugar de a la sanidad o la educación. Ni siquiera se aprecia un nivel significativo de indignación contra el despilfarro en las televisiones estatales o las subvenciones al cine español. Por el contrario, son muchos quienes creen que el Estado debería emprender una ambiciosa política de inversiones públicas, que promoviera la creación de empleo y el consumo.
Se trata de un error capital, por no decir el error capital. Démosle más dinero a cualquiera, sin que lo haya producido él mismo con su esfuerzo, y tenderá a derrocharlo. Cuando los políticos disponen de más recursos económicos, el resultado son aeropuertos inútiles, universidades de provincia insostenibles, más ayudas que desincentivan hacer las cosas bien, y por supuesto, más tentaciones y oportunidades de corrupción. La experiencia lo ha demostrado una y mil veces. Pero la mayoría se resiste a sacar las lógicas conclusiones, porque en mayor o menor grado espera beneficiarse de un subsidio, una prestación “gratuita” o un polideportivo en su pueblo, por absurdamente costoso que resulte construirlo y mantenerlo.
Muchos culpan a la casta de haber malgastado y robado el dinero público, cuando en realidad son ellos quienes han estado permitiéndolo y alentándolo, quienes se han dejado sobornar durante cuarenta años con el panem et circenses, esto es, con el presupuesto y con “el derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo”, que incluye deshacerse del cuerpo de un ser humano que subsista gracias al cordón umbilical.
Esta clase de ciudadanos es la que pretende agravar el error, entronizando a una nueva casta con tal de que sigan prometiéndoles lo insostenible y lo indecente, incluso en grado superior a lo visto hasta ahora. El estropicio puede ser inenarrable; puede suponer el racionamiento, los cortes de luz, la destrucción de la clase media y la división de la sociedad como en la trágica década de los treinta o como en la Venezuela de los últimos quince años.
Es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy utilizará precisamente el miedo, así como el destape de escándalos que impliquen a los dirigentes de Podemos, para que sigamos apoyando a la casta actual, aunque es dudoso que esta táctica le vaya a servir. Iglesias sabe contrarrestar lo primero adoptando una imagen de moderación en función del canal y la franja horaria (como hizo Hugo Chávez en su día, con un virtuosismo interpretativo digno de un Laurence Olivier). Y en cuanto a lo segundo, ni el gobierno central ni los autonómicos tienen la más mínima credibilidad para denunciar malversaciones o tráficos de influencias.
Acabar con la casta no se logrará mediante una simple sustitución de personal gobernante, que incluso puede suponer el advenimiento de una supercasta, como aquellas que rigen en La Habana o en Caracas. Tampoco, evidentemente, se conseguirá manteniendo a los dirigentes actuales como un mal menor.
Es preciso desalojar democráticamente a la clase política actual, pero además debemos combatir la dependencia enfermiza de la casta que padece un gran número de españoles. Ambas cosas se implican mutuamente. Se necesitan líderes que, en lugar de mentiras confortables y promesas irrealizables, se atrevan a soltarle al público las verdades más incómodas, buscando no el aplauso fácil, sino la reflexión y la autocrítica. Líderes que proclamen sin ambigüedades que no existe el gratis total, y denuncien firmemente que abortar no es otra cosa que liquidar una vida humana. Y se necesitan ciudadanos que se respeten lo suficiente a sí mismos para no escuchar los cantos de sirena que les eximen de la responsabilidad inherente a la libertad. De otro modo, no haremos más que sustituir a una casta decadente por una neocasta joven y pujante, y por ello mucho más peligrosa.
En los últimos tiempos, el término “casta” se ha popularizado en España para referirse, de manera despectiva, a la clase política y financiera, acusada de corrupción endémica, y de ser la causante de la crisis económica, o al menos de haberse aprovechado de ella para imponer una agenda de recortes antisociales. Es evidente que dicha clase no permanece separada del resto por su raza ni por su religión. Tampoco, aparentemente, por su ideología, pues suele incluirse en ella tanto a miembros del PP como del PSOE y el resto de partidos parlamentarios; tanto a directivos de cajas como a sindicalistas.
¿Cúal es entonces el elemento definitorio de esta casta que concita tanto rencor, probablemente justificado? No es muy difícil descubrirlo. Lo que tienen en común políticos, dirigentes sindicales y directivos de cajas o de algunas corporaciones es que todos ellos disponen, de manera directa o indirecta, del presupuesto público. Unos porque deciden a través del Boletín Oficial del Estado cómo debe gastarse, e incluso cómo debe obtenerse fiscalmente. Otros, porque mediante subvenciones o tratos de favor, participan también del erario.
Identificada la naturaleza de la casta, es preciso discutir cómo poner coto a sus desmanes. Básicamente, existen tres medios. El primero es la sustitución democrática del personal político, habida cuenta de que el actual no tiene el menor interés por reformar un sistema del cual es su principal beneficiario. El segundo consiste en reforzar el control sobre el sector público, para lo cual es imprescindible restaurar (si es que alguna vez existió) la independencia del poder judicial y los organismos reguladores. Y el tercero es una reducción drástica del volumen presupuestario que manejan nuestros políticos. Me referiré abreviadamente a estos tres procedimientos como “sustitución”, “control” y “reducción”.
Cualquiera puede comprender que la sustitución, por sí sola, no garantiza en absoluto el objetivo reformista que se pretende. Puesto que nuestra casta no se define por razones de linaje, sino por su carácter estructural, es obvio que este persistirá si simplemente cambiamos las caras y los apellidos. La sustitución probablemente es una condición previa indispensable, pero no suficiente.
Por su parte, la necesidad de control suscita un gran acuerdo, pero debemos estar prevenidos contra su equívoca defensa por parte del nuevo partido ascendente, Podemos. Pues cuando sus dirigentes hablan de controles, están apuntando principalmente hacia el sector privado, ¡incluyendo los medios de comunicación! Esta concepción sería de hecho diametralmente opuesta a la que hemos definido arriba, porque supondría ya no controlar más a los políticos, sino, por el contrario, conferirles a ellos mayor capacidad de controlarnos a los demás –por mucho que se adornase con las consabidas escenificaciones democráticas y asamblearias.
Por último, hay que reconocer que la reducción es el medio menos popular de todos. Pues probablemente la mayoría de la gente cree que el problema no es que el Estado maneje un excesivo porcentaje de la riqueza nacional (el 45 % en España) sino que lo gestiona mal, destinando demasiado dinero a gastos suntuarios en lugar de a la sanidad o la educación. Ni siquiera se aprecia un nivel significativo de indignación contra el despilfarro en las televisiones estatales o las subvenciones al cine español. Por el contrario, son muchos quienes creen que el Estado debería emprender una ambiciosa política de inversiones públicas, que promoviera la creación de empleo y el consumo.
Se trata de un error capital, por no decir el error capital. Démosle más dinero a cualquiera, sin que lo haya producido él mismo con su esfuerzo, y tenderá a derrocharlo. Cuando los políticos disponen de más recursos económicos, el resultado son aeropuertos inútiles, universidades de provincia insostenibles, más ayudas que desincentivan hacer las cosas bien, y por supuesto, más tentaciones y oportunidades de corrupción. La experiencia lo ha demostrado una y mil veces. Pero la mayoría se resiste a sacar las lógicas conclusiones, porque en mayor o menor grado espera beneficiarse de un subsidio, una prestación “gratuita” o un polideportivo en su pueblo, por absurdamente costoso que resulte construirlo y mantenerlo.
Muchos culpan a la casta de haber malgastado y robado el dinero público, cuando en realidad son ellos quienes han estado permitiéndolo y alentándolo, quienes se han dejado sobornar durante cuarenta años con el panem et circenses, esto es, con el presupuesto y con “el derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo”, que incluye deshacerse del cuerpo de un ser humano que subsista gracias al cordón umbilical.
Esta clase de ciudadanos es la que pretende agravar el error, entronizando a una nueva casta con tal de que sigan prometiéndoles lo insostenible y lo indecente, incluso en grado superior a lo visto hasta ahora. El estropicio puede ser inenarrable; puede suponer el racionamiento, los cortes de luz, la destrucción de la clase media y la división de la sociedad como en la trágica década de los treinta o como en la Venezuela de los últimos quince años.
Es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy utilizará precisamente el miedo, así como el destape de escándalos que impliquen a los dirigentes de Podemos, para que sigamos apoyando a la casta actual, aunque es dudoso que esta táctica le vaya a servir. Iglesias sabe contrarrestar lo primero adoptando una imagen de moderación en función del canal y la franja horaria (como hizo Hugo Chávez en su día, con un virtuosismo interpretativo digno de un Laurence Olivier). Y en cuanto a lo segundo, ni el gobierno central ni los autonómicos tienen la más mínima credibilidad para denunciar malversaciones o tráficos de influencias.
Acabar con la casta no se logrará mediante una simple sustitución de personal gobernante, que incluso puede suponer el advenimiento de una supercasta, como aquellas que rigen en La Habana o en Caracas. Tampoco, evidentemente, se conseguirá manteniendo a los dirigentes actuales como un mal menor.
Es preciso desalojar democráticamente a la clase política actual, pero además debemos combatir la dependencia enfermiza de la casta que padece un gran número de españoles. Ambas cosas se implican mutuamente. Se necesitan líderes que, en lugar de mentiras confortables y promesas irrealizables, se atrevan a soltarle al público las verdades más incómodas, buscando no el aplauso fácil, sino la reflexión y la autocrítica. Líderes que proclamen sin ambigüedades que no existe el gratis total, y denuncien firmemente que abortar no es otra cosa que liquidar una vida humana. Y se necesitan ciudadanos que se respeten lo suficiente a sí mismos para no escuchar los cantos de sirena que les eximen de la responsabilidad inherente a la libertad. De otro modo, no haremos más que sustituir a una casta decadente por una neocasta joven y pujante, y por ello mucho más peligrosa.
jueves, 13 de noviembre de 2014
La miseria del ateísmo
Acabo de leer la obra de Richard Dawkins El espejismo de Dios [1], publicada en 2006. Dawkins empezó su carrera como profesor de zoología en Berkeley y Oxford. En los años setenta se convirtió en un divulgador científico de éxito al publicar El gen egoísta. En este libro argumentaba que la conducta humana, incluyendo sus rasgos más altruistas o aparentemente espirituales, se explica como el resultado de la ciega propensión de los genes a fabricar copias de sí mismos. Dawkins se inscribe así en la vieja tradición materialista y reduccionista, que trata de comprenderlo todo a partir de principios mecánicos, carentes de finalidad consciente. Actualmente es uno de los más conspicuos propagandistas del ateísmo, a través de libros, conferencias, documentales de televisión e iniciativas diversas.
Dividiré mis comentarios al libro en seis secciones. Las tres primeras, muy breves, exponen aquellas ideas que comparto con el autor, y las otras tres, más extensas, los que me parecen sus errores fundamentales.
I. Aquello en lo que coincido con Dawkins
1. El gen egoísta me pareció, cuando lo leí hace años, un ensayo brillante. Yo era entonces un agnóstico y admirador de Charles Darwin. Sigo admirando a Darwin, y sigo creyendo que todas las especies vivientes han surgido por un proceso evolutivo de millones de años. Tengo mis dudas acerca de que el motor de este proceso sea exclusivamente una combinación de puro azar molecular y de selección natural, pero me sigue pareciendo improcedente -metodológicamente hablando- rellenar los huecos de nuestro conocimiento acudiendo a la intervención divina. No creo que necesitemos para nada este tipo de argumentación para sostener la existencia de un Creador del universo.
2. El autor niega que el sentimiento de reverencia ante la naturaleza, que han expresado tantos científicos, deba confundirse con la religión. Afirma que ciertas expresiones de Einstein y otros grandes hombres de ciencia están más emparentadas con el panteísmo que con el teísmo, y que el primero a fin de cuentas no es más que "ateísmo acicalado" (p. 27). Estoy totalmente de acuerdo con esto. Acepto sin reparos la definición de Dios como "una inteligencia sobrenatural y sobrehumana que, deliberadamente, diseñó y creó el Universo y todo lo que contiene, incluyéndonos a nosotros." (p. 40.) Pues bien, todo lo que no sea creer en un Ser semejante no es realmente teísmo. Es bastante equívoco, al menos dentro de la cultura occidental, hablar de sentimientos religiosos donde no existe una creencia clara en una inteligencia personal distinta del mundo, o como dicen los teólogos, trascendente. Sin dejar esto claro, cualquier debate sólo sirve para introducir más confusión.
3. Pienso también que Dawkins es muy libre de afirmar que toda religión no solamente es falsa, sino además estúpida y dañina. Está en su derecho de definir al Dios del Antiguo Testamento como un "delincuente psicópata" (p. 47), lo que sin duda hará las delicias de sus admiradores. Comparto plenamente con el autor que la religión no debería recibir un trato distinto de cualquier otra ideología. Por principio, soy partidario de que la libertad de expresión no tenga límite alguno, salvo la prohibición de incitaciones explícitas a la violencia, y por tanto soy contrario a que se tipifiquen delitos de blasfemia o similares. (Por supuesto, igualmente me opongo a cualquier censura basada en la corrección política, como la que pretende justificarse para combatir la homofobia, el sexismo, etc.)
II. Aquello en lo que disiento de Dawkins
4. Como señala Antony Flew en su reseña del libro de Dawkins, un intelectual que busque sinceramente la verdad, y no simplemente machacar a su adversario, debe presentar la tesis contraria en la forma más fuerte posible [2]. Todo lo contrario de lo que hace Dawkins. Es sencillamente incoherente afirmar que uno no dirige sus críticas hacia la burda concepción de Dios como "un anciano con barba sentado en una nube" (p. 45), y luego no desaprovechar ninguna oportunidad para presentar el teísmo bajo sus formas más groseramente simplistas y fanáticas. Gran parte del libro se dedica a transcribir declaraciones y a relatar incluso actos violentos de lunáticos fundamentalistas norteamericanos, que defienden la lectura literal de la Biblia y el establecimiento de una teocracia en los Estados Unidos. De hecho, ya desde la primera página, el autor asocia la religión con los atentados del 11-S, con las guerras, las persecuciones, las violaciones de los derechos humanos y toda forma de barbarie. Por supuesto, es tristemente cierto que se han cometido, y se cometen, atrocidades en nombre de Dios; pero para ser justos, ello no puede dejar de constatarse sin señalar tres cosas.
En primer lugar, los seres humanos constantemente extraemos consecuencias equivocadas de determinadas ideas, independientemente de que estas sean verdaderas o falsas. Si alguien sostuviera que hay que limitar la población con medidas drásticas de esterilizaciones forzosas porque la Tierra es finita, incurriría, en mi opinión, en un disparate, aunque sea evidentemente cierto que nuestro planeta no tiene un tamaño ilimitado. Los terroristas pudieron estrellar unos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York porque "Alá es grande", pero en sí mismo este crimen monstruoso no nos dice nada acerca de la verdad o falsedad de tal creencia básica. Antes de afirmar que el error procede de una determinada idea, y no de otras con las cuales puede aparecer incoherentemente mezclada, o al menos sin una necesidad lógica, deberíamos ser mucho más cautos de lo que lo es el profesor Dawkins.
En segundo lugar, que algunas personas utilicen pretextos religiosos para cometer crímenes y barbaridades no nos autoriza sin más a decir que la religión solamente sirve para justificar tales actos. Esto sería tan abusivo como decir que todos los libros son nefastos, porque algunos de ellos justifican la violencia, el racismo o simplemente defienden estupideces. Ver a las personas reunidas en una iglesia como yijadistas en potencia es como si al contemplar a unos lectores en una biblioteca, nos estremeciéramos pensando en Mein Kampf. Parodiando a los entusiastas de John Lennon (de quien Dawkins recuerda las palabras de su canción Imagine, "imagina un mundo sin religión") podríamos también cantar unidos, con mecheros encendidos en alto: "imagina un mundo sin libros", y sentirnos por ello como unos soñadores imbuidos de noble humanismo.
En tercer lugar, el recelo hacia la religión podría estar justificado si descubriéramos que todos los males e injusticias proceden siempre de alguna u otra creencia religiosa. Pero es evidente que no es así. En el siglo XX fueron asesinadas decenas de millones de personas en nombre del marxismo, que es una ideología consistemente atea. Asimismo, el nacionalsocialismo invocaba conceptos darwinianos como justificación del exterminio masivo de quienes consideraba racialmente inferiores o inútiles. No seré yo quien sostenga, contradiciéndome con lo que he expuesto en el primer punto, que el ateísmo o el darwinismo sean responsables de esas muertes, pero la misma pulcritud lógica que demanda Dawkins para desvincular sus ideas de los genocidios cometidos por los totalitarismos seculares, tenemos derecho a exigirla los teístas cuando tratan de asimilarnos a inquisidores y terroristas.
5. Dawkins no se limita a pintar a su adversario intelectual del modo más tendenciosamente desfavorable, sino que es patentemente incapaz de comprender mínimamente aquellos argumentos que contradicen su pensamiento, así como de barruntar la densidad de significado de las Escrituras. Así, despacha las cinco vías de Tomás de Aquino en tres páginas, considerándolas literalmente "como necias" (p. 87), y cuestiona la validez histórica de los Evangelios con argumentos totalmente desfasados, dando pábulo incluso a la desacreditada teoría de que Jesús ni siquiera existió, aunque sin arriesgarse a darla totalmente por buena. En cuanto a sus comentarios sobre el Antiguo Testamento, son simplemente de una grosería bochornosa, y no sólo ni principalmente por su lenguaje deliberadamente blasfemo, sino por su tosquedad interpretativa, más propia de un niño de nueve años que de una persona culta.
Dawkins, por ejemplo, considera el episodio del sacrificio de Isaac (Génesis, 22) como el colmo de la barbarie religiosa. ¿Cómo puede -se pregunta- un Dios supuestamente justo poner a prueba la fe de Abraham ordenándole sacrificar a su propio hijo? O más precisamente, ¿cómo puede ponerse como modelo de conducta a un padre dispuesto a matar a su vástago -aunque en el último momento un ángel enviado por Yahvé se lo impida? Pero lo que cualquier persona piadosa puede entender al leer el relato no es que uno deba estar dispuesto a asesinar a su propio hijo por Dios, sino que la fe de Abraham en Dios era absoluta. La hermenéutica de Dawkins es tan estúpida (no se me ocurre un calificativo más preciso, y tampoco él es precisamente más delicado) como tomarse al pie de la letra a alguien que exclamara que se comería una vaca, y tratáramos de hacerle comprender horrorizados que su metabolismo no podría digerir tal cantidad de alimento sin graves consecuencias para su salud. Por supuesto, se puede discutir mi interpretación del episodio bíblico, pero el problema con Dawkins es que ni siquiera parece intuir la posibilidad de que exista otra interpretación que la suya.
Otro ejemplo significativo se refiere a un difundido argumento empleado en los debates sobre bioética, que Dawkins cree destrozar en el capítulo 8. El argumento puede resumirse así:
-¿Recomendaría abortar a una mujer tuberculosa, embarazada de un sifilítico, y cuyo primer hijo fuera ciego, el segundo hubiera muerto, el tercero fuera sordomudo y el cuarto también tuberculoso?
Si la respuesta es afirmativa, se replica:
-Usted habría matado a Beethoven.
Dawkins aduce que estos supuestos antecedentes biográficos del músico de Bonn serían en realidad una leyenda urbana (sin embargo, según la Wikipedia, el padre de Beethoven era alcohólico, y la mayoría de sus hermanos murieron tempranamente por una u otra causa) pero concede que eso no afecta a la lógica del argumento. Para esta reserva un juicio aún más duro, pues la denomina "la Gran Falacia de Beethoven" (p. 318), considerándola una "estupidez extrema", propia de mentes "ofuscadas por el absolutismo religiosamente inspirado" (p. 321). ¿Y cuál es el razonamiento en el que se basa Dawkins para emitir calificativos tan severos? Según él, si uno condena el aborto porque puede suponer la muerte de un potencial Beethoven, "¡cada rechazo de una oferta de copulación por un individuo fértil es, según esta estúpida lógica 'pro vida', equivalente al asesinato de un niño potencial!" Pero si algo hay aquí increíblemente estúpido (de nuevo, sólo soy una fracción de irrespetuoso de lo que lo es el propio autor) es la lógica que emplea Dawkins. Porque obviamente no tiene absolutamente nada que ver la posibilidad de que Beethoven no hubiera sido concebido con la posibilidad de que Beethoven hubiera sido matado en el seno de su madre. Lo que decididamente resulta asombroso es que una persona que razona de manera tan deficiente pueda siquiera ser considerado algo así como un "flagelo de la religión". Si tuviera más tiempo, me explayaría sobre las opiniones bioéticas de Dawkins (por llamar de algún modo a sus exabruptos), que tienen el mérito de revelar, con su franqueza, los fundamentos despreciables que subyacen en la defensa del aborto libre. Basta con citar sus palabras de que no hay razón para suponer que los "embriones humanos de cualquier edad sufran más que los embriones de una vaca o de una oveja" (p. 318). Si el sufrimiento es el criterio decisivo (y dejando de lado las anticientíficas especulaciones sobre estados subjetivos, que por definición son inobservables), me pregunto por qué deberíamos rechazar el infanticidio indoloro, o la eliminación de los deficientes psíquicos, previa administración de una humanitaria anestesia.
6. Dawkins argumenta que Dios muy probablemente no existe, y que no sólo no tenemos ninguna necesidad de creer en Él para ser buenos, sino que la creencia en una divinidad es algo peligroso, de lo cual habría que proteger a los niños. Comento muy brevemente esto último, sin entrar en su provocación de comparar la educación religiosa con la pedofilía (en realidad, considera más grave a la primera). Dawkins opone radicalmente fe y razón, de tal modo que la primera sería prácticamente "la raíz de todos los males", tal como se tituló un documental presentado por él en la televisión británica. Ello supone ignorar la historia del pensamiento cristiano, que en buena medida se resume como los intentos de conciliar fe y razón. Sencillamente, es una burda mentira que la fe religiosa "no tolera los argumentos" (p. 329). ¡Si fuera así, Dawkins no tendría que dedicar buena parte de su libro a tratar de desmontar argumentos en favor de la concepción teísta! Por lo demás, tener fe en Dios no es estar dispuesto a creer cualquier cosa. (Más bien, como notó Chesterton, sería la actitud opuesta.) Nadie defiende que la credulidad per se sea una virtud. Es evidente que no lo es, pero estamos seguros de que Dawkins no pondría ninguna objeción a que alguien manifestara su fe en el progreso o en la capacidad de la ciencia para proporcionarnos una imagen realista del mundo.
En cuanto a si la creencia en Dios es necesaria para fundamentar la moral, nuestro ateo afirma que los comportamientos altruistas pueden explicarse como "fallos" evolutivos, para acto seguido aclarar que se trata de "benditos, preciosos errores" (p. 239). Pero si nuestros principios morales no son más que un accidente, producto de la selección natural, ¿de dónde procede el impulso de considerarlos "benditos" y "preciosos"? Si la conducta que consideramos moral es un efecto de la replicación genética y la teoría de juegos, ¿cómo podemos valorar moralmente tales fenómenos? Esto sería tan absurdo como pretender atribuir colores a los fotones -cuando sin estos no existen aquellos. Dawkins rechaza escandalizado que la moral pueda fundarse en el temor al Infierno o en la esperanza en el Cielo. Estamos absolutamente de acuerdo (junto con Jesucristo, por cierto: "quien quiera salvar su vida la perderá", etc., Mateo, 16, 25) pero el hecho de que nos repugne reducir la moral a interés es en sí mismo el indicio más claro de que la moral no se deja reducir a ningún tipo de proceso mecánico o de cálculo, de que tiene que ser algo previo, de carácter primordial y subsistente.
Queda, por último, examinar el gran argumento de Dawkins contra la existencia de Dios, que desarrolla principalmente en el capítulo 4. En realidad, es tan simple como sobradamente conocido: Dawkins se pregunta: si Dios hizo el universo, "¿quién hizo a Dios?" (p. 122.) El concepto de un Creador no nos ayuda a escapar de la regresión infinita que pretende zanjar. "No importa -escribe- lo estadísticamente improbable que sea la entidad que queremos explicar [por ejemplo, la vida orgánica] invocando a un diseñador, el propio diseñador tiene que ser al menos tan improbable." (p. 125). Una y otra vez repite la misma idea:
"...el diseño inteligente se convierte en algo que reduplica el problema..." (p. 132.)
"...¿quién diseñó al diseñador?..." (p. 133)
"...la respuesta teísta es profundamente insatisfactoria, porque deja inexplicada la existencia de Dios." (p. 158)
El error de esta argumentación es que olvida el significado del término Dios, para acto seguido concluir que es un término innecesario de nuestras ecuaciones. Efectivamente, si Dios se reduce a ser una causa del universo, podríamos preguntar ad infinitum por la causa de la causa. Pero Dios no se define meramente como una causa eficiente, sino como un ser que deliberadamente ha creado el mundo, pudiendo no haberlo hecho. El concepto de Dios se distingue del concepto de causa necesaria introduciendo un elemento totalmente distinto: la libertad, el autoconocimiento. De lo que se trata, pues, es de saber si esa libertad absoluta es la matriz de toda existencia, o por el contrario, el primer principio, el arjé que buscaban los filósofos presocráticos, sería un ser inerte, carente de autoconsciencia. Dawkins replicaría que lo primero es mucho más improbable. Sin embargo, la improbabilidad surge de que existan muchas posibilidades alternativas. Esto es algo habitual dentro de nuestro universo, pero cuando lo consideramos externamente, en su conjunto, sólo hay dos posibilidades: que su origen sea consciente o inconsciente. Desde el punto de vista puramente lógico, existiría exactamente una probabilidad del 50 % de que hubiera un Dios, igual a la probabilidad de que no existiera, lo cual es mucho más de lo que concede Dawkins. En realidad, en mi opinión la probabilidad de la existencia de Dios es muchísimo más alta, cercana al 100 %, precisamente porque el universo presenta la complejidad característica de los productos de los seres inteligentes. Dawkins sostiene que la evolución puede explicar cualquier complejidad, pero volvemos a lo mismo: ¿la complejidad, el diseño, están en el origen o sólo en el final? No podemos a priori decir que una de las dos cosas es más probable o improbable que la otra, cuando hablamos del origen, donde precisamente sólo habría esas dos posibilidades. Ahora bien, a posteriori, viendo que tenemos un universo complejo, que ha permitido la aparición de vida inteligente, las probabilidades se decantan claramente por que la inteligencia sea el origen de todo. La evolución no explica por sí sola la existencia de cualquier orden, pues una evolución acumulativa sólo puede existir en el marco de un orden dado de leyes físicas invariables. ¿Y cómo se explica este? ¿Por qué hay un orden en absoluto, y no meramente un caos? El orden no es una prueba apodíctica de la existencia de Dios, pero precisamente la inteligibilidad del universo era lo que cabría esperar de una Inteligencia primordial.
Conclusión
El espejismo de Dios es un libro que seguramente, a juzgar por su éxito de ventas, gusta mucho a la clase de lector a la que va dirigido, por su acumulación de irreverencias contra la religión, de la cual presenta una imagen truculenta, estúpida y odiosa. Así, por contraste, los ateos pueden sentirse agradablemente como una especie de aristocracia del espíritu. Pero si eliminamos la retórica laicista y el juego sucio dialéctico, la argumentación central no aporta nada nuevo, más allá de algunas metáforas. El capítulo final, en el que Dawkins trata de convencernos (¿convencerse?) de que la perspectiva de la disolución en la nada tras la muerte no debe inquietarnos, recurre al viejo tópico epicúreo, reeditado por Mark Twain: ¿qué es dejar de ser, sino volver al estado en que nos hallábamos antes de nacer? ¿Y eso debería inquietarnos? A Dawkins parece que no le inquieta. Sin embargo, confiesa sentirse "emocionado" por el momento de avances científicos en que vivimos. Vana emoción, si le restan una o dos décadas por experimentarla, y luego nada; todo será, para él, como si jamás hubiera existido el señor Dawkins ni jamás se hubiera escrito El espejismo de Dios.
[1] Richard Dawkins, El espejismo de Dios, Espasa Calpe, Madrid, 2007.
[2] Antony Flew, Dios existe, Ed. Trotta, Madrid, 2012.
Dividiré mis comentarios al libro en seis secciones. Las tres primeras, muy breves, exponen aquellas ideas que comparto con el autor, y las otras tres, más extensas, los que me parecen sus errores fundamentales.
I. Aquello en lo que coincido con Dawkins
1. El gen egoísta me pareció, cuando lo leí hace años, un ensayo brillante. Yo era entonces un agnóstico y admirador de Charles Darwin. Sigo admirando a Darwin, y sigo creyendo que todas las especies vivientes han surgido por un proceso evolutivo de millones de años. Tengo mis dudas acerca de que el motor de este proceso sea exclusivamente una combinación de puro azar molecular y de selección natural, pero me sigue pareciendo improcedente -metodológicamente hablando- rellenar los huecos de nuestro conocimiento acudiendo a la intervención divina. No creo que necesitemos para nada este tipo de argumentación para sostener la existencia de un Creador del universo.
2. El autor niega que el sentimiento de reverencia ante la naturaleza, que han expresado tantos científicos, deba confundirse con la religión. Afirma que ciertas expresiones de Einstein y otros grandes hombres de ciencia están más emparentadas con el panteísmo que con el teísmo, y que el primero a fin de cuentas no es más que "ateísmo acicalado" (p. 27). Estoy totalmente de acuerdo con esto. Acepto sin reparos la definición de Dios como "una inteligencia sobrenatural y sobrehumana que, deliberadamente, diseñó y creó el Universo y todo lo que contiene, incluyéndonos a nosotros." (p. 40.) Pues bien, todo lo que no sea creer en un Ser semejante no es realmente teísmo. Es bastante equívoco, al menos dentro de la cultura occidental, hablar de sentimientos religiosos donde no existe una creencia clara en una inteligencia personal distinta del mundo, o como dicen los teólogos, trascendente. Sin dejar esto claro, cualquier debate sólo sirve para introducir más confusión.
3. Pienso también que Dawkins es muy libre de afirmar que toda religión no solamente es falsa, sino además estúpida y dañina. Está en su derecho de definir al Dios del Antiguo Testamento como un "delincuente psicópata" (p. 47), lo que sin duda hará las delicias de sus admiradores. Comparto plenamente con el autor que la religión no debería recibir un trato distinto de cualquier otra ideología. Por principio, soy partidario de que la libertad de expresión no tenga límite alguno, salvo la prohibición de incitaciones explícitas a la violencia, y por tanto soy contrario a que se tipifiquen delitos de blasfemia o similares. (Por supuesto, igualmente me opongo a cualquier censura basada en la corrección política, como la que pretende justificarse para combatir la homofobia, el sexismo, etc.)
II. Aquello en lo que disiento de Dawkins
4. Como señala Antony Flew en su reseña del libro de Dawkins, un intelectual que busque sinceramente la verdad, y no simplemente machacar a su adversario, debe presentar la tesis contraria en la forma más fuerte posible [2]. Todo lo contrario de lo que hace Dawkins. Es sencillamente incoherente afirmar que uno no dirige sus críticas hacia la burda concepción de Dios como "un anciano con barba sentado en una nube" (p. 45), y luego no desaprovechar ninguna oportunidad para presentar el teísmo bajo sus formas más groseramente simplistas y fanáticas. Gran parte del libro se dedica a transcribir declaraciones y a relatar incluso actos violentos de lunáticos fundamentalistas norteamericanos, que defienden la lectura literal de la Biblia y el establecimiento de una teocracia en los Estados Unidos. De hecho, ya desde la primera página, el autor asocia la religión con los atentados del 11-S, con las guerras, las persecuciones, las violaciones de los derechos humanos y toda forma de barbarie. Por supuesto, es tristemente cierto que se han cometido, y se cometen, atrocidades en nombre de Dios; pero para ser justos, ello no puede dejar de constatarse sin señalar tres cosas.
En primer lugar, los seres humanos constantemente extraemos consecuencias equivocadas de determinadas ideas, independientemente de que estas sean verdaderas o falsas. Si alguien sostuviera que hay que limitar la población con medidas drásticas de esterilizaciones forzosas porque la Tierra es finita, incurriría, en mi opinión, en un disparate, aunque sea evidentemente cierto que nuestro planeta no tiene un tamaño ilimitado. Los terroristas pudieron estrellar unos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York porque "Alá es grande", pero en sí mismo este crimen monstruoso no nos dice nada acerca de la verdad o falsedad de tal creencia básica. Antes de afirmar que el error procede de una determinada idea, y no de otras con las cuales puede aparecer incoherentemente mezclada, o al menos sin una necesidad lógica, deberíamos ser mucho más cautos de lo que lo es el profesor Dawkins.
En segundo lugar, que algunas personas utilicen pretextos religiosos para cometer crímenes y barbaridades no nos autoriza sin más a decir que la religión solamente sirve para justificar tales actos. Esto sería tan abusivo como decir que todos los libros son nefastos, porque algunos de ellos justifican la violencia, el racismo o simplemente defienden estupideces. Ver a las personas reunidas en una iglesia como yijadistas en potencia es como si al contemplar a unos lectores en una biblioteca, nos estremeciéramos pensando en Mein Kampf. Parodiando a los entusiastas de John Lennon (de quien Dawkins recuerda las palabras de su canción Imagine, "imagina un mundo sin religión") podríamos también cantar unidos, con mecheros encendidos en alto: "imagina un mundo sin libros", y sentirnos por ello como unos soñadores imbuidos de noble humanismo.
En tercer lugar, el recelo hacia la religión podría estar justificado si descubriéramos que todos los males e injusticias proceden siempre de alguna u otra creencia religiosa. Pero es evidente que no es así. En el siglo XX fueron asesinadas decenas de millones de personas en nombre del marxismo, que es una ideología consistemente atea. Asimismo, el nacionalsocialismo invocaba conceptos darwinianos como justificación del exterminio masivo de quienes consideraba racialmente inferiores o inútiles. No seré yo quien sostenga, contradiciéndome con lo que he expuesto en el primer punto, que el ateísmo o el darwinismo sean responsables de esas muertes, pero la misma pulcritud lógica que demanda Dawkins para desvincular sus ideas de los genocidios cometidos por los totalitarismos seculares, tenemos derecho a exigirla los teístas cuando tratan de asimilarnos a inquisidores y terroristas.
5. Dawkins no se limita a pintar a su adversario intelectual del modo más tendenciosamente desfavorable, sino que es patentemente incapaz de comprender mínimamente aquellos argumentos que contradicen su pensamiento, así como de barruntar la densidad de significado de las Escrituras. Así, despacha las cinco vías de Tomás de Aquino en tres páginas, considerándolas literalmente "como necias" (p. 87), y cuestiona la validez histórica de los Evangelios con argumentos totalmente desfasados, dando pábulo incluso a la desacreditada teoría de que Jesús ni siquiera existió, aunque sin arriesgarse a darla totalmente por buena. En cuanto a sus comentarios sobre el Antiguo Testamento, son simplemente de una grosería bochornosa, y no sólo ni principalmente por su lenguaje deliberadamente blasfemo, sino por su tosquedad interpretativa, más propia de un niño de nueve años que de una persona culta.
Dawkins, por ejemplo, considera el episodio del sacrificio de Isaac (Génesis, 22) como el colmo de la barbarie religiosa. ¿Cómo puede -se pregunta- un Dios supuestamente justo poner a prueba la fe de Abraham ordenándole sacrificar a su propio hijo? O más precisamente, ¿cómo puede ponerse como modelo de conducta a un padre dispuesto a matar a su vástago -aunque en el último momento un ángel enviado por Yahvé se lo impida? Pero lo que cualquier persona piadosa puede entender al leer el relato no es que uno deba estar dispuesto a asesinar a su propio hijo por Dios, sino que la fe de Abraham en Dios era absoluta. La hermenéutica de Dawkins es tan estúpida (no se me ocurre un calificativo más preciso, y tampoco él es precisamente más delicado) como tomarse al pie de la letra a alguien que exclamara que se comería una vaca, y tratáramos de hacerle comprender horrorizados que su metabolismo no podría digerir tal cantidad de alimento sin graves consecuencias para su salud. Por supuesto, se puede discutir mi interpretación del episodio bíblico, pero el problema con Dawkins es que ni siquiera parece intuir la posibilidad de que exista otra interpretación que la suya.
Otro ejemplo significativo se refiere a un difundido argumento empleado en los debates sobre bioética, que Dawkins cree destrozar en el capítulo 8. El argumento puede resumirse así:
-¿Recomendaría abortar a una mujer tuberculosa, embarazada de un sifilítico, y cuyo primer hijo fuera ciego, el segundo hubiera muerto, el tercero fuera sordomudo y el cuarto también tuberculoso?
Si la respuesta es afirmativa, se replica:
-Usted habría matado a Beethoven.
Dawkins aduce que estos supuestos antecedentes biográficos del músico de Bonn serían en realidad una leyenda urbana (sin embargo, según la Wikipedia, el padre de Beethoven era alcohólico, y la mayoría de sus hermanos murieron tempranamente por una u otra causa) pero concede que eso no afecta a la lógica del argumento. Para esta reserva un juicio aún más duro, pues la denomina "la Gran Falacia de Beethoven" (p. 318), considerándola una "estupidez extrema", propia de mentes "ofuscadas por el absolutismo religiosamente inspirado" (p. 321). ¿Y cuál es el razonamiento en el que se basa Dawkins para emitir calificativos tan severos? Según él, si uno condena el aborto porque puede suponer la muerte de un potencial Beethoven, "¡cada rechazo de una oferta de copulación por un individuo fértil es, según esta estúpida lógica 'pro vida', equivalente al asesinato de un niño potencial!" Pero si algo hay aquí increíblemente estúpido (de nuevo, sólo soy una fracción de irrespetuoso de lo que lo es el propio autor) es la lógica que emplea Dawkins. Porque obviamente no tiene absolutamente nada que ver la posibilidad de que Beethoven no hubiera sido concebido con la posibilidad de que Beethoven hubiera sido matado en el seno de su madre. Lo que decididamente resulta asombroso es que una persona que razona de manera tan deficiente pueda siquiera ser considerado algo así como un "flagelo de la religión". Si tuviera más tiempo, me explayaría sobre las opiniones bioéticas de Dawkins (por llamar de algún modo a sus exabruptos), que tienen el mérito de revelar, con su franqueza, los fundamentos despreciables que subyacen en la defensa del aborto libre. Basta con citar sus palabras de que no hay razón para suponer que los "embriones humanos de cualquier edad sufran más que los embriones de una vaca o de una oveja" (p. 318). Si el sufrimiento es el criterio decisivo (y dejando de lado las anticientíficas especulaciones sobre estados subjetivos, que por definición son inobservables), me pregunto por qué deberíamos rechazar el infanticidio indoloro, o la eliminación de los deficientes psíquicos, previa administración de una humanitaria anestesia.
6. Dawkins argumenta que Dios muy probablemente no existe, y que no sólo no tenemos ninguna necesidad de creer en Él para ser buenos, sino que la creencia en una divinidad es algo peligroso, de lo cual habría que proteger a los niños. Comento muy brevemente esto último, sin entrar en su provocación de comparar la educación religiosa con la pedofilía (en realidad, considera más grave a la primera). Dawkins opone radicalmente fe y razón, de tal modo que la primera sería prácticamente "la raíz de todos los males", tal como se tituló un documental presentado por él en la televisión británica. Ello supone ignorar la historia del pensamiento cristiano, que en buena medida se resume como los intentos de conciliar fe y razón. Sencillamente, es una burda mentira que la fe religiosa "no tolera los argumentos" (p. 329). ¡Si fuera así, Dawkins no tendría que dedicar buena parte de su libro a tratar de desmontar argumentos en favor de la concepción teísta! Por lo demás, tener fe en Dios no es estar dispuesto a creer cualquier cosa. (Más bien, como notó Chesterton, sería la actitud opuesta.) Nadie defiende que la credulidad per se sea una virtud. Es evidente que no lo es, pero estamos seguros de que Dawkins no pondría ninguna objeción a que alguien manifestara su fe en el progreso o en la capacidad de la ciencia para proporcionarnos una imagen realista del mundo.
En cuanto a si la creencia en Dios es necesaria para fundamentar la moral, nuestro ateo afirma que los comportamientos altruistas pueden explicarse como "fallos" evolutivos, para acto seguido aclarar que se trata de "benditos, preciosos errores" (p. 239). Pero si nuestros principios morales no son más que un accidente, producto de la selección natural, ¿de dónde procede el impulso de considerarlos "benditos" y "preciosos"? Si la conducta que consideramos moral es un efecto de la replicación genética y la teoría de juegos, ¿cómo podemos valorar moralmente tales fenómenos? Esto sería tan absurdo como pretender atribuir colores a los fotones -cuando sin estos no existen aquellos. Dawkins rechaza escandalizado que la moral pueda fundarse en el temor al Infierno o en la esperanza en el Cielo. Estamos absolutamente de acuerdo (junto con Jesucristo, por cierto: "quien quiera salvar su vida la perderá", etc., Mateo, 16, 25) pero el hecho de que nos repugne reducir la moral a interés es en sí mismo el indicio más claro de que la moral no se deja reducir a ningún tipo de proceso mecánico o de cálculo, de que tiene que ser algo previo, de carácter primordial y subsistente.
Queda, por último, examinar el gran argumento de Dawkins contra la existencia de Dios, que desarrolla principalmente en el capítulo 4. En realidad, es tan simple como sobradamente conocido: Dawkins se pregunta: si Dios hizo el universo, "¿quién hizo a Dios?" (p. 122.) El concepto de un Creador no nos ayuda a escapar de la regresión infinita que pretende zanjar. "No importa -escribe- lo estadísticamente improbable que sea la entidad que queremos explicar [por ejemplo, la vida orgánica] invocando a un diseñador, el propio diseñador tiene que ser al menos tan improbable." (p. 125). Una y otra vez repite la misma idea:
"...el diseño inteligente se convierte en algo que reduplica el problema..." (p. 132.)
"...¿quién diseñó al diseñador?..." (p. 133)
"...la respuesta teísta es profundamente insatisfactoria, porque deja inexplicada la existencia de Dios." (p. 158)
El error de esta argumentación es que olvida el significado del término Dios, para acto seguido concluir que es un término innecesario de nuestras ecuaciones. Efectivamente, si Dios se reduce a ser una causa del universo, podríamos preguntar ad infinitum por la causa de la causa. Pero Dios no se define meramente como una causa eficiente, sino como un ser que deliberadamente ha creado el mundo, pudiendo no haberlo hecho. El concepto de Dios se distingue del concepto de causa necesaria introduciendo un elemento totalmente distinto: la libertad, el autoconocimiento. De lo que se trata, pues, es de saber si esa libertad absoluta es la matriz de toda existencia, o por el contrario, el primer principio, el arjé que buscaban los filósofos presocráticos, sería un ser inerte, carente de autoconsciencia. Dawkins replicaría que lo primero es mucho más improbable. Sin embargo, la improbabilidad surge de que existan muchas posibilidades alternativas. Esto es algo habitual dentro de nuestro universo, pero cuando lo consideramos externamente, en su conjunto, sólo hay dos posibilidades: que su origen sea consciente o inconsciente. Desde el punto de vista puramente lógico, existiría exactamente una probabilidad del 50 % de que hubiera un Dios, igual a la probabilidad de que no existiera, lo cual es mucho más de lo que concede Dawkins. En realidad, en mi opinión la probabilidad de la existencia de Dios es muchísimo más alta, cercana al 100 %, precisamente porque el universo presenta la complejidad característica de los productos de los seres inteligentes. Dawkins sostiene que la evolución puede explicar cualquier complejidad, pero volvemos a lo mismo: ¿la complejidad, el diseño, están en el origen o sólo en el final? No podemos a priori decir que una de las dos cosas es más probable o improbable que la otra, cuando hablamos del origen, donde precisamente sólo habría esas dos posibilidades. Ahora bien, a posteriori, viendo que tenemos un universo complejo, que ha permitido la aparición de vida inteligente, las probabilidades se decantan claramente por que la inteligencia sea el origen de todo. La evolución no explica por sí sola la existencia de cualquier orden, pues una evolución acumulativa sólo puede existir en el marco de un orden dado de leyes físicas invariables. ¿Y cómo se explica este? ¿Por qué hay un orden en absoluto, y no meramente un caos? El orden no es una prueba apodíctica de la existencia de Dios, pero precisamente la inteligibilidad del universo era lo que cabría esperar de una Inteligencia primordial.
Conclusión
El espejismo de Dios es un libro que seguramente, a juzgar por su éxito de ventas, gusta mucho a la clase de lector a la que va dirigido, por su acumulación de irreverencias contra la religión, de la cual presenta una imagen truculenta, estúpida y odiosa. Así, por contraste, los ateos pueden sentirse agradablemente como una especie de aristocracia del espíritu. Pero si eliminamos la retórica laicista y el juego sucio dialéctico, la argumentación central no aporta nada nuevo, más allá de algunas metáforas. El capítulo final, en el que Dawkins trata de convencernos (¿convencerse?) de que la perspectiva de la disolución en la nada tras la muerte no debe inquietarnos, recurre al viejo tópico epicúreo, reeditado por Mark Twain: ¿qué es dejar de ser, sino volver al estado en que nos hallábamos antes de nacer? ¿Y eso debería inquietarnos? A Dawkins parece que no le inquieta. Sin embargo, confiesa sentirse "emocionado" por el momento de avances científicos en que vivimos. Vana emoción, si le restan una o dos décadas por experimentarla, y luego nada; todo será, para él, como si jamás hubiera existido el señor Dawkins ni jamás se hubiera escrito El espejismo de Dios.
[1] Richard Dawkins, El espejismo de Dios, Espasa Calpe, Madrid, 2007.
[2] Antony Flew, Dios existe, Ed. Trotta, Madrid, 2012.
domingo, 9 de noviembre de 2014
Mas consuma la ilegalidad y Rajoy mirando
Ante el proceso separatista catalán impulsado por la Generalidad, el gobierno de España tenía tres opciones, y ha elegido la peor.
La primera era aplicar con contundencia y sin complejos la ley, dejando meridianamente claro que cualquier ilegalidad sería impedida, en caso necesario, con la intervención de las fuerzas policiales, y que los responsables políticos serían llevados a juicio, sin descartar en absoluto una suspensión de la autonomía.
La segunda opción era la solución escocesa: pactar con los separatistas un referéndum, con un texto de la pregunta sin circunloquios (por ejemplo: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España? -sí o no) y unas garantías de control legal de la votación y el escrutinio. Este referéndum, en caso de obtener la victoria el sí, sólo justificaría que se iniciara un proceso de reforma constitucional, que implicaría a su vez un referéndum en toda España. No implicaría automáticamente la secesión, pues una mayoría de españoles probablemente se opondría a ella. Y si venciera el no en Cataluña, los separatistas cosecharían una derrota momentáneamente inapelable.
La segunda opción es peor que la primera, porque sólo aplaza la solución del conflicto provocado por los nacionalistas. Si estos pierden el referéndum, lo único que sucederá es que se pondrán a trabajar para convocar otro al cabo de pocos años, y así sucesivamente hasta obtener lo que desean. Y en cuanto ganaran, difícilmente iban a aguardar el resultado incierto de un proceso de reforma constitucional.
La clave se halla en si estamos dispuestos a ser fieles no sólo a la letra de la Constitución, sino también a su espíritu, que se muestra inequívoco en el artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española..." Es decir, la unidad de España es un bien previo a la propia Constitución (como lo son los derechos humanos), y aunque el texto legal permita la reforma del propio artículo 2, es evidente que ello desfiguraría de manera irremediable su significado.
Con todo, hay una opción aún peor que la segunda, que es aquella por la cual se ha decantado a todas luces Mariano Rajoy Brey. Esta consiste en permitir que se consume un referéndum ilegal en Cataluña, se llame referéndum, consulta, proceso de participación o como se quiera. Artur Mas ha hecho caso omiso de la suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional, con el subterfugio de que su celebración queda en manos de la sociedad civil. Pero esto es falso. Estoy escribiendo estas líneas entre las diez y las once de la mañana del 9 de noviembre. He estado hace apenas una hora en un instituto de secundaria (un edificio público obviamente dependiente de la Generalitat) cercano a mi domicilio, donde he podido comprobar que hay urnas, papeletas y gente votando. El gobierno autonómico mantiene su página web participa2014.cat, donde se encuentran intrucciones para votar, y donde uno puede incluso imprimir papeletas en blanco o con la respuesta deseada. Es decir, la Generalidad no se ha limitado a delegar la organización en ciudadanos particulares (bien es verdad que generosamente subvencionados, por lo que de particulares tienen poco), sino que está desobedeciendo activamente y con total descaro, al Tribunal Constitucional, ante la mirada impasible del gobierno de España.
Imagino que la estrategia de Rajoy es la de actuar sólo cuando la Generalidad inicie el proceso de separación, y no para impedir su mera antesala, que es el referéndum, lo que redundaría en una imagen muy negativa del gobierno central, "impidiendo que la gente ejerza su pacífico derecho a votar", como lo presentarían los nacionalistas y su legión de tontos útiles. Pero tal estrategia es un error, porque una vez celebrado el referéndum (que por supuesto ganarán los separatistas abrumadoramente, porque prácticamente serán los únicos en acudir a votar) cualquier actuación policial para impedir que se ponga en práctica el "mandato del pueblo" (así o de forma similar lo expresarán) será potencialmente más conflictiva que simplemente impedir que se abran unos colegios electorales.
El momento más oportuno para aplicar la ley es siempre antes que después, dejando a la discrecionalidad técnica de los agentes del orden el empleo de unas medidas de fuerza u otras, de manera que se reduzcan la máximo los daños.
Si en los próximos días, semanas o meses tenemos un conflicto serio en Cataluña, los principales culpables serán Artur Mas y Oriol Junqueras, pero en segundo lugar lo será también Rajoy, por su estólida inacción. Es obligación del gobierno tanto cumplir la ley como hacer cumplirla -y en mi opinión, esto último es la única justificación de su existencia. El gobierno del Partido Popular no está ejerciendo su función primordial. Aunque sólo fuera por esto, habría perdido toda credibilidad, si es que le queda alguna. Espero que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales reciba un contundente castigo, aunque lamentaré vivamente que este sea capitalizado por el populismo bolivariano. De esto también tendrá una gran parte de culpa Mariano Rajoy Brey.
La primera era aplicar con contundencia y sin complejos la ley, dejando meridianamente claro que cualquier ilegalidad sería impedida, en caso necesario, con la intervención de las fuerzas policiales, y que los responsables políticos serían llevados a juicio, sin descartar en absoluto una suspensión de la autonomía.
La segunda opción era la solución escocesa: pactar con los separatistas un referéndum, con un texto de la pregunta sin circunloquios (por ejemplo: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España? -sí o no) y unas garantías de control legal de la votación y el escrutinio. Este referéndum, en caso de obtener la victoria el sí, sólo justificaría que se iniciara un proceso de reforma constitucional, que implicaría a su vez un referéndum en toda España. No implicaría automáticamente la secesión, pues una mayoría de españoles probablemente se opondría a ella. Y si venciera el no en Cataluña, los separatistas cosecharían una derrota momentáneamente inapelable.
La segunda opción es peor que la primera, porque sólo aplaza la solución del conflicto provocado por los nacionalistas. Si estos pierden el referéndum, lo único que sucederá es que se pondrán a trabajar para convocar otro al cabo de pocos años, y así sucesivamente hasta obtener lo que desean. Y en cuanto ganaran, difícilmente iban a aguardar el resultado incierto de un proceso de reforma constitucional.
La clave se halla en si estamos dispuestos a ser fieles no sólo a la letra de la Constitución, sino también a su espíritu, que se muestra inequívoco en el artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española..." Es decir, la unidad de España es un bien previo a la propia Constitución (como lo son los derechos humanos), y aunque el texto legal permita la reforma del propio artículo 2, es evidente que ello desfiguraría de manera irremediable su significado.
Con todo, hay una opción aún peor que la segunda, que es aquella por la cual se ha decantado a todas luces Mariano Rajoy Brey. Esta consiste en permitir que se consume un referéndum ilegal en Cataluña, se llame referéndum, consulta, proceso de participación o como se quiera. Artur Mas ha hecho caso omiso de la suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional, con el subterfugio de que su celebración queda en manos de la sociedad civil. Pero esto es falso. Estoy escribiendo estas líneas entre las diez y las once de la mañana del 9 de noviembre. He estado hace apenas una hora en un instituto de secundaria (un edificio público obviamente dependiente de la Generalitat) cercano a mi domicilio, donde he podido comprobar que hay urnas, papeletas y gente votando. El gobierno autonómico mantiene su página web participa2014.cat, donde se encuentran intrucciones para votar, y donde uno puede incluso imprimir papeletas en blanco o con la respuesta deseada. Es decir, la Generalidad no se ha limitado a delegar la organización en ciudadanos particulares (bien es verdad que generosamente subvencionados, por lo que de particulares tienen poco), sino que está desobedeciendo activamente y con total descaro, al Tribunal Constitucional, ante la mirada impasible del gobierno de España.
Imagino que la estrategia de Rajoy es la de actuar sólo cuando la Generalidad inicie el proceso de separación, y no para impedir su mera antesala, que es el referéndum, lo que redundaría en una imagen muy negativa del gobierno central, "impidiendo que la gente ejerza su pacífico derecho a votar", como lo presentarían los nacionalistas y su legión de tontos útiles. Pero tal estrategia es un error, porque una vez celebrado el referéndum (que por supuesto ganarán los separatistas abrumadoramente, porque prácticamente serán los únicos en acudir a votar) cualquier actuación policial para impedir que se ponga en práctica el "mandato del pueblo" (así o de forma similar lo expresarán) será potencialmente más conflictiva que simplemente impedir que se abran unos colegios electorales.
El momento más oportuno para aplicar la ley es siempre antes que después, dejando a la discrecionalidad técnica de los agentes del orden el empleo de unas medidas de fuerza u otras, de manera que se reduzcan la máximo los daños.
Si en los próximos días, semanas o meses tenemos un conflicto serio en Cataluña, los principales culpables serán Artur Mas y Oriol Junqueras, pero en segundo lugar lo será también Rajoy, por su estólida inacción. Es obligación del gobierno tanto cumplir la ley como hacer cumplirla -y en mi opinión, esto último es la única justificación de su existencia. El gobierno del Partido Popular no está ejerciendo su función primordial. Aunque sólo fuera por esto, habría perdido toda credibilidad, si es que le queda alguna. Espero que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales reciba un contundente castigo, aunque lamentaré vivamente que este sea capitalizado por el populismo bolivariano. De esto también tendrá una gran parte de culpa Mariano Rajoy Brey.
sábado, 18 de octubre de 2014
Un país adolescente
Las calles de Cataluña están empapeladas con la campaña de la ANC "Ara és l'hora". Son carteles y pancartas de fondo amarillo y letras rojas, aludiendo a los colores de la senyera, con mensajes supuestamente espontáneos de la gente, muchos de ellos infantiles hasta producir sonrojo, que empiezan invariablemente con las palabras "Vull: un país...", "quiero: un país...", seguidas de los más variados deseos.
"Quiero: un país donde mi abuela llegue a fin de mes."
"...de donde no tenga que irme para encontrar trabajo."
"...con escuelas públicas de calidad."
"...donde crear una empresa sea fácil"
"...con una sanidad sin listas de espera."
"...donde pueda irme de casa a los 18."
Etc.
Lo primero que puede decirse de casi todos estos deseos es que no es nada evidente la relación que pueda existir entre su realización y la creación de un Estado nuevo, mediante una secesión territorial. ¿Por qué una Cataluña separada del resto de España tendría más éxito en reducir las listas de espera en la sanidad o en proporcionar pensiones más elevadas? No sólo es difícil responder a esta pregunta, sino que todo indica que durante los primeros años, y probablemente décadas, las dificultades presupuestarias de un estado catalán, que priorizaría la implementación de sus estructuras soberanas, serían mucho más dramáticas que las actuales. Ya sucede ahora, cuando Artur Mas destina millones de euros a la agitación separatista, mientras debe otros tantos a las farmacias y recorta en ayudas a los ancianos y enfermos.
En realidad, a juzgar por los programas de los partidos más decididamente separatistas, ERC y CUP, una Cataluña independiente sería una verdadera pesadilla de impuestos elevados y controles, lo cual no sólo no garantiza mejor sanidad ni mejores pensiones (si fuera así, Venezuela tendría mayor calidad de vida que Suiza), sino que entra en contradicción directa con el cándido deseo de ese manresano que sueña con facilidades para la creación de empresas.
Esto nos lleva a una crítica más profunda de la campaña de la ANC. El problema de todas estas buenas intenciones es que delegan en "el país" (es decir, en la sociedad; es decir, en otros) la responsabilidad de cumplir prácticamente cualquier aspiración individual. El mensaje más paradigmático tal vez sea el que he citado en último lugar, el de ese adolescente (Carlos Aznar, de Cornellà: me abstengo del chiste fácil sobre el apellido) que culpa implícitamente a España de no poder emanciparse de sus padres. Bien, que sepamos, nada se lo impide, estrictamente hablando, salvo que probablemente él no querrá asumir el sacrificio personal en forma de, por ejemplo, trabajar como mínimo cuarenta horas semanales en un empleo poco atractivo para poder pagar el alquiler de un piso de sesenta metros cuadrados lejos del centro. Carne de la ESO, a este chaval le han adoctrinado eficazmente en la idea de que por el mero hecho de nacer, uno tiene derecho, a partir de los dieciocho años de edad, a una vivienda de tres habitaciones y dos cuartos de baño. Y a un trabajo generosamente remunerado, con tiempo para ir al cine y al teatro por las tardes. De aquí a la renta universal que propone Teleiglesias no hay más que un paso estrictamente lógico.
Nadie niega que sea legítimo aspirar a una sociedad mejor, con una buena sanidad, unas pensiones suficientes, una baja tasa de desempleo y unos alquileres asequibles para los jóvenes. El error estriba en pensar que todas estas cosas se pueden conseguir extrayendo más dinero a la sociedad vía impuestos, sea en una Cataluña independiente o en una España gobernada por Podemos. Cualquier sociedad más próspera se puede construir sólo mediante el esfuerzo y el talento de cada uno de sus miembros, produciendo más y mejor. Y para ello lo mejor que puede hacer el gobierno es entorpecer lo menos posible los esfuerzos productivos de sus ciudadanos, lo que implica reducir la onerosa burocracia, las reglamentaciones infinitas, la presencia de políticos en instituciones económicas, reguladoras y judiciales, y la abusiva carga fiscal que sostiene todo el tinglado. Es decir, todo lo contrario de lo que demandan la izquierda y el nacionalismo separatista.
Con frecuencia se culpa a los socialistas de arrastrar un prejuicio de origen antifranquista contra la idea de España, que les lleva a sostener posiciones cuando menos ambiguas respecto al nacionalismo separatista. Esta acusación es indudablemente certera, pero la conexión entre izquierda y nacionalismo periférico reside en un estrato mucho más hondo. Ambas ideologías se caracterizan por sostener que casi todos los problemas humanos se pueden solucionar dotando al Estado (sea el existente, o uno nuevo, escindido del anterior) de más recursos económicos. En un caso, se trataría de incrementar los impuestos a "los ricos" (= la clase media que carece de capacidad jurídica para demostrar que no es rica) y perseguir más eficazmente el fraude fiscal; en el otro, de que una administración regional disponga libremente de todos los impuestos recaudados. No hace falta decir que ambas opciones son perfectamente compatibles. Culpar a los especuladores de la pobreza o de las deficiencias de los servicios públicos es el mismo tipo de proceso mental que subyace al "Espanya ens roba". En ambos casos se concibe la riqueza no como el resultado dinámico de una actividad, sino como una magnitud estática, una parte de un pastel de la cual nos han privado los capitalistas, los banqueros o "Madrid". Y para recuperarla, ya lo habrán adivinado, bastará con entregar previamente el poder al Teleiglesias o al Juncágoras de turno.
Cómo terminan estas aventuras es algo ya sobradamente conocido. Los demagogos que obtienen el poder señalando a un enemigo, continuarán acrecentándolo mediante la misma táctica que les ha reportado su éxito inicial, fabricando nuevos chivos expiatorios, a medida que los anteriores dejan de ser útiles o creíbles. Es la espiral terrorífica del totalitarismo, que destruye implacablemente las libertades y con ellas cualquier prosperidad posible, presentando falazmente invertida su relación causal. Se convence a la gente de que para que haya más democracia o más igualdad hay que empezar forzando las leyes, y el resultado es una concentración de poder político que convierte en una farsa la democracia más o menos imperfecta que había antes, y la instauración de una nueva desigualdad mucho más injusta, arbitraria y permanente que la que se origina en el dinero, que por naturaleza es cambiante. O por volver a nuestro adolescente de Cornellà, se empieza reclamando al Estado que te emancipe de los padres y se acaba renunciando para siempre a ser un ciudadano adulto.
"Quiero: un país donde mi abuela llegue a fin de mes."
"...de donde no tenga que irme para encontrar trabajo."
"...con escuelas públicas de calidad."
"...donde crear una empresa sea fácil"
"...con una sanidad sin listas de espera."
"...donde pueda irme de casa a los 18."
Etc.
Lo primero que puede decirse de casi todos estos deseos es que no es nada evidente la relación que pueda existir entre su realización y la creación de un Estado nuevo, mediante una secesión territorial. ¿Por qué una Cataluña separada del resto de España tendría más éxito en reducir las listas de espera en la sanidad o en proporcionar pensiones más elevadas? No sólo es difícil responder a esta pregunta, sino que todo indica que durante los primeros años, y probablemente décadas, las dificultades presupuestarias de un estado catalán, que priorizaría la implementación de sus estructuras soberanas, serían mucho más dramáticas que las actuales. Ya sucede ahora, cuando Artur Mas destina millones de euros a la agitación separatista, mientras debe otros tantos a las farmacias y recorta en ayudas a los ancianos y enfermos.
En realidad, a juzgar por los programas de los partidos más decididamente separatistas, ERC y CUP, una Cataluña independiente sería una verdadera pesadilla de impuestos elevados y controles, lo cual no sólo no garantiza mejor sanidad ni mejores pensiones (si fuera así, Venezuela tendría mayor calidad de vida que Suiza), sino que entra en contradicción directa con el cándido deseo de ese manresano que sueña con facilidades para la creación de empresas.
Esto nos lleva a una crítica más profunda de la campaña de la ANC. El problema de todas estas buenas intenciones es que delegan en "el país" (es decir, en la sociedad; es decir, en otros) la responsabilidad de cumplir prácticamente cualquier aspiración individual. El mensaje más paradigmático tal vez sea el que he citado en último lugar, el de ese adolescente (Carlos Aznar, de Cornellà: me abstengo del chiste fácil sobre el apellido) que culpa implícitamente a España de no poder emanciparse de sus padres. Bien, que sepamos, nada se lo impide, estrictamente hablando, salvo que probablemente él no querrá asumir el sacrificio personal en forma de, por ejemplo, trabajar como mínimo cuarenta horas semanales en un empleo poco atractivo para poder pagar el alquiler de un piso de sesenta metros cuadrados lejos del centro. Carne de la ESO, a este chaval le han adoctrinado eficazmente en la idea de que por el mero hecho de nacer, uno tiene derecho, a partir de los dieciocho años de edad, a una vivienda de tres habitaciones y dos cuartos de baño. Y a un trabajo generosamente remunerado, con tiempo para ir al cine y al teatro por las tardes. De aquí a la renta universal que propone Teleiglesias no hay más que un paso estrictamente lógico.
Nadie niega que sea legítimo aspirar a una sociedad mejor, con una buena sanidad, unas pensiones suficientes, una baja tasa de desempleo y unos alquileres asequibles para los jóvenes. El error estriba en pensar que todas estas cosas se pueden conseguir extrayendo más dinero a la sociedad vía impuestos, sea en una Cataluña independiente o en una España gobernada por Podemos. Cualquier sociedad más próspera se puede construir sólo mediante el esfuerzo y el talento de cada uno de sus miembros, produciendo más y mejor. Y para ello lo mejor que puede hacer el gobierno es entorpecer lo menos posible los esfuerzos productivos de sus ciudadanos, lo que implica reducir la onerosa burocracia, las reglamentaciones infinitas, la presencia de políticos en instituciones económicas, reguladoras y judiciales, y la abusiva carga fiscal que sostiene todo el tinglado. Es decir, todo lo contrario de lo que demandan la izquierda y el nacionalismo separatista.
Con frecuencia se culpa a los socialistas de arrastrar un prejuicio de origen antifranquista contra la idea de España, que les lleva a sostener posiciones cuando menos ambiguas respecto al nacionalismo separatista. Esta acusación es indudablemente certera, pero la conexión entre izquierda y nacionalismo periférico reside en un estrato mucho más hondo. Ambas ideologías se caracterizan por sostener que casi todos los problemas humanos se pueden solucionar dotando al Estado (sea el existente, o uno nuevo, escindido del anterior) de más recursos económicos. En un caso, se trataría de incrementar los impuestos a "los ricos" (= la clase media que carece de capacidad jurídica para demostrar que no es rica) y perseguir más eficazmente el fraude fiscal; en el otro, de que una administración regional disponga libremente de todos los impuestos recaudados. No hace falta decir que ambas opciones son perfectamente compatibles. Culpar a los especuladores de la pobreza o de las deficiencias de los servicios públicos es el mismo tipo de proceso mental que subyace al "Espanya ens roba". En ambos casos se concibe la riqueza no como el resultado dinámico de una actividad, sino como una magnitud estática, una parte de un pastel de la cual nos han privado los capitalistas, los banqueros o "Madrid". Y para recuperarla, ya lo habrán adivinado, bastará con entregar previamente el poder al Teleiglesias o al Juncágoras de turno.
Cómo terminan estas aventuras es algo ya sobradamente conocido. Los demagogos que obtienen el poder señalando a un enemigo, continuarán acrecentándolo mediante la misma táctica que les ha reportado su éxito inicial, fabricando nuevos chivos expiatorios, a medida que los anteriores dejan de ser útiles o creíbles. Es la espiral terrorífica del totalitarismo, que destruye implacablemente las libertades y con ellas cualquier prosperidad posible, presentando falazmente invertida su relación causal. Se convence a la gente de que para que haya más democracia o más igualdad hay que empezar forzando las leyes, y el resultado es una concentración de poder político que convierte en una farsa la democracia más o menos imperfecta que había antes, y la instauración de una nueva desigualdad mucho más injusta, arbitraria y permanente que la que se origina en el dinero, que por naturaleza es cambiante. O por volver a nuestro adolescente de Cornellà, se empieza reclamando al Estado que te emancipe de los padres y se acaba renunciando para siempre a ser un ciudadano adulto.
lunes, 13 de octubre de 2014
La tentación progresista
Hemos pasado en escasas décadas de una sociedad en la cual mucha gente se casaba según el rito católico, bautizaba a los hijos y acudía a misa no siempre por una fe sincera, sino porque era lo socialmente establecido, a una sociedad en que lo aceptable es ser progresista, y apartarse de esta nueva ortodoxia puede tener efectos tan incómodos como ver frustrada una carrera profesional o enfrentarse a querellas judiciales.
Ser progresista, en esencia, implica sostener dos cosas: que toda conducta sexual consentida entre adultos es moralmente irreprochable, y que el gobierno debe garantizar el bienestar material de los ciudadanos, por el mero hecho de haber nacido. Es decir, por un lado nos libera de toda tutela patriarcal, y por el otro nos ofrece un formidable sustituto del Padre, que es el Estado.
Esto suena bien a los oídos modernos, pero hay un lado oscuro que no podemos silenciar. Poner la libertad erótica por encima de todo no sólo no favorece en absoluto la formación de hogares estables para los niños, sino que es directamente letal para la delicada vida intrauterina. La innegable consecuencia de la emancipación sexual es el aborto masivo, la última red de seguridad anticonceptiva de un sexo desligado de cualquier finalidad reproductiva.
Por su parte, el Estado paternalista está lejos de ser algo tan maravilloso como nos lo suelen vender, pues implica una asfixiante combinación de impuestos elevados e inflación legislativa, esto es, una merma objetiva de la libertad de los individuos. El Papiestado te concede básicamente libertad para follar (perdón por la expresión) pero en cuanto al resto nos vemos abocados, cada vez más, antes de dar cualquier paso, a rellenar el impreso correspondiente, a sufrir la inspección, el impuesto, la tasa y la multa. Colateralmente, el intervencionismo inhibe la iniciativa y provoca contracciones económicas que la administración suele resolver como ya hiciera Lenin, mediante temporales liberalizaciones que conceden el suficiente respiro a los ciudadanos para recuperarse, y así poder ser exprimidos de nuevo por el Montoro de turno. Pero lo fundamental no es que la socialdemocracia sea menos eficaz (que lo es) sino que nos acerca portentosamente a la sociedad de esclavos felices que imaginara Aldous Huxley en su célebre novela.
Lo gracioso es que habríamos vendido buena parte de nuestras libertades por una sola que, de hecho, ya que no de derecho, siempre ha ejercido buena parte de la humanidad. Quien de verdad lo quería, ni en los más oscuros tiempos de la Inquisición dejaba de refocilarse en el pecado carnal, con el tentador aliciente que añadía la clandestinidad; al menos a juzgar por nuestros clásicos de la literatura. En nuestros días, por el contrario, el sexo se ha convertido casi en una prescripción médica, lo cual no creo que contribuya a la sensualidad, sino más bien al contrario.
Pese a sus sombras, hay que reconocer que el prestigio del progresismo permanece intacto. Su influencia alcanza incluso a amplios sectores cristianos. En primer lugar, aunque la doctrina social católica es contraria a la hipertrofia del Estado, lo cierto es que sus concepciones económicas no se han desarrollado en coherencia con ello, y sigue insistiendo con frecuencia en diagnósticos sociales drásticamente erróneos, que relacionan al mercado con la mala distribución de la riqueza y otros males. No es la primera vez que a la Iglesia le sucede esto. Todavía hoy está pagando su error de asociarse demasiado estrechamente con la física aristotélica, origen del grosero pero devastador malentendido según el cual el cristianismo y la ciencia serían antagónicos. En realidad, lo mismo hubiera sucedido si hubiera habido un Santo Tomás newtoniano, que hoy habría quedado desacreditado por la física cuántica. Lo peor que puede hacer la Iglesia es tratar de asimilar paradigmas ajenos para parecer acorde con los tiempos; pues aquellos pasan, mientras que la Verdad permanece, salvo para quienes juzgan las cosas superficialmente.
Son muchas las voces dentro del catolicismo -en segundo lugar- que reclaman también un remozamiento de sus concepciones morales, y que llevan a algunos a depositar expectativas aventuradas en el Sínodo de la Familia que se está celebrando estos días. Bien es verdad que el papa Francisco se ha prodigado en dudosos gestos mediáticos que alimentan a los espíritus ansiosos de novedades doctrinales. Uno de los temas del debate es la situación de los católicos divorciados que han vuelto a casarse o a vivir en pareja. ¿Deben ser admitidos en la comunión? La cuestión trasciende evidentemente el ámbito meramente litúrgico. Se trata de saber si el sexo fuera del matrimonio canónico puede ser admitido en determinadas circunstancias; por ejemplo, en el caso de disolución civil del contrato conyugal.
Confieso que nunca he entendido a quienes tratan de rectificar el catecismo. Si uno cree sinceramente que su situación familiar no es contraria a la voluntad divina, pues que comulgue, si es necesario y lo desea, en una parroquia donde el cura no conozca tal situación. (Nunca preguntará por ella a un desconocido.) Si su criterio es tan independiente de la Iglesia, ¿por qué debería necesitar el reconocimiento expreso de esta? En realidad es incluso más fácil que todo esto. Si uno no cree en la exégesis católica de las palabras de Cristo ("lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre") tampoco tiene necesidad alguna de creer en la exégesis católica del relato de la Última Cena, es decir, en la eucaristía. Cualquiera tiene hoy la libertad irreductible de quedarse con lo que quiera del Evangelio, o incluso con nada, sin necesidad de imponer a los demás católicos lo que deben creer o dejar de creer.
Y quien quiera practicar sexo sin restricciones, o simplemente prefiera no saber lo que hacen sus hijos adolescentes, tiene de su lado a la OMS, la ONU y a la mayor parte de la prensa y de la cátedra. Y por si fuera poco, puede, en España, votar a casi cualquier partido, PP, PSOE, IU, UPyD, etc., que le garantizan poder librarse eficazmente de un bebé no deseado sin necesidad siquiera de tener que contemplar su pequeño cadáver.
No creo que sea demasiado pedir que quienes, por el contrario, creemos en la dignidad humana y en la familia tradicional tengamos también voz y voto, esté o no la Iglesia de nuestro lado. Por mi parte, confío en que lo estará hasta el fin de los tiempos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, cuando se enfrentó a las tentaciones del diablo en el desierto.
Ser progresista, en esencia, implica sostener dos cosas: que toda conducta sexual consentida entre adultos es moralmente irreprochable, y que el gobierno debe garantizar el bienestar material de los ciudadanos, por el mero hecho de haber nacido. Es decir, por un lado nos libera de toda tutela patriarcal, y por el otro nos ofrece un formidable sustituto del Padre, que es el Estado.
Esto suena bien a los oídos modernos, pero hay un lado oscuro que no podemos silenciar. Poner la libertad erótica por encima de todo no sólo no favorece en absoluto la formación de hogares estables para los niños, sino que es directamente letal para la delicada vida intrauterina. La innegable consecuencia de la emancipación sexual es el aborto masivo, la última red de seguridad anticonceptiva de un sexo desligado de cualquier finalidad reproductiva.
Por su parte, el Estado paternalista está lejos de ser algo tan maravilloso como nos lo suelen vender, pues implica una asfixiante combinación de impuestos elevados e inflación legislativa, esto es, una merma objetiva de la libertad de los individuos. El Papiestado te concede básicamente libertad para follar (perdón por la expresión) pero en cuanto al resto nos vemos abocados, cada vez más, antes de dar cualquier paso, a rellenar el impreso correspondiente, a sufrir la inspección, el impuesto, la tasa y la multa. Colateralmente, el intervencionismo inhibe la iniciativa y provoca contracciones económicas que la administración suele resolver como ya hiciera Lenin, mediante temporales liberalizaciones que conceden el suficiente respiro a los ciudadanos para recuperarse, y así poder ser exprimidos de nuevo por el Montoro de turno. Pero lo fundamental no es que la socialdemocracia sea menos eficaz (que lo es) sino que nos acerca portentosamente a la sociedad de esclavos felices que imaginara Aldous Huxley en su célebre novela.
Lo gracioso es que habríamos vendido buena parte de nuestras libertades por una sola que, de hecho, ya que no de derecho, siempre ha ejercido buena parte de la humanidad. Quien de verdad lo quería, ni en los más oscuros tiempos de la Inquisición dejaba de refocilarse en el pecado carnal, con el tentador aliciente que añadía la clandestinidad; al menos a juzgar por nuestros clásicos de la literatura. En nuestros días, por el contrario, el sexo se ha convertido casi en una prescripción médica, lo cual no creo que contribuya a la sensualidad, sino más bien al contrario.
Pese a sus sombras, hay que reconocer que el prestigio del progresismo permanece intacto. Su influencia alcanza incluso a amplios sectores cristianos. En primer lugar, aunque la doctrina social católica es contraria a la hipertrofia del Estado, lo cierto es que sus concepciones económicas no se han desarrollado en coherencia con ello, y sigue insistiendo con frecuencia en diagnósticos sociales drásticamente erróneos, que relacionan al mercado con la mala distribución de la riqueza y otros males. No es la primera vez que a la Iglesia le sucede esto. Todavía hoy está pagando su error de asociarse demasiado estrechamente con la física aristotélica, origen del grosero pero devastador malentendido según el cual el cristianismo y la ciencia serían antagónicos. En realidad, lo mismo hubiera sucedido si hubiera habido un Santo Tomás newtoniano, que hoy habría quedado desacreditado por la física cuántica. Lo peor que puede hacer la Iglesia es tratar de asimilar paradigmas ajenos para parecer acorde con los tiempos; pues aquellos pasan, mientras que la Verdad permanece, salvo para quienes juzgan las cosas superficialmente.
Son muchas las voces dentro del catolicismo -en segundo lugar- que reclaman también un remozamiento de sus concepciones morales, y que llevan a algunos a depositar expectativas aventuradas en el Sínodo de la Familia que se está celebrando estos días. Bien es verdad que el papa Francisco se ha prodigado en dudosos gestos mediáticos que alimentan a los espíritus ansiosos de novedades doctrinales. Uno de los temas del debate es la situación de los católicos divorciados que han vuelto a casarse o a vivir en pareja. ¿Deben ser admitidos en la comunión? La cuestión trasciende evidentemente el ámbito meramente litúrgico. Se trata de saber si el sexo fuera del matrimonio canónico puede ser admitido en determinadas circunstancias; por ejemplo, en el caso de disolución civil del contrato conyugal.
Confieso que nunca he entendido a quienes tratan de rectificar el catecismo. Si uno cree sinceramente que su situación familiar no es contraria a la voluntad divina, pues que comulgue, si es necesario y lo desea, en una parroquia donde el cura no conozca tal situación. (Nunca preguntará por ella a un desconocido.) Si su criterio es tan independiente de la Iglesia, ¿por qué debería necesitar el reconocimiento expreso de esta? En realidad es incluso más fácil que todo esto. Si uno no cree en la exégesis católica de las palabras de Cristo ("lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre") tampoco tiene necesidad alguna de creer en la exégesis católica del relato de la Última Cena, es decir, en la eucaristía. Cualquiera tiene hoy la libertad irreductible de quedarse con lo que quiera del Evangelio, o incluso con nada, sin necesidad de imponer a los demás católicos lo que deben creer o dejar de creer.
Y quien quiera practicar sexo sin restricciones, o simplemente prefiera no saber lo que hacen sus hijos adolescentes, tiene de su lado a la OMS, la ONU y a la mayor parte de la prensa y de la cátedra. Y por si fuera poco, puede, en España, votar a casi cualquier partido, PP, PSOE, IU, UPyD, etc., que le garantizan poder librarse eficazmente de un bebé no deseado sin necesidad siquiera de tener que contemplar su pequeño cadáver.
No creo que sea demasiado pedir que quienes, por el contrario, creemos en la dignidad humana y en la familia tradicional tengamos también voz y voto, esté o no la Iglesia de nuestro lado. Por mi parte, confío en que lo estará hasta el fin de los tiempos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, cuando se enfrentó a las tentaciones del diablo en el desierto.
domingo, 5 de octubre de 2014
¿Existirán parlamentos en el futuro?
El parlamentarismo, en contra de lo comúnmente admitido, y pese a ostentar el honor de haber sido odiado por los totalitarismos comunista y fascista, presenta un inconveniente decisivo. La teoría clásica sostiene que es necesaria la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, al igual que la separación entre estos dos y el judicial. En el mejor de los casos, esta se da de manera imperfecta, pero el problema no reside verdaderamente ahí, pues tal imperfección es consustancial a todo lo humano. El inconveniente fundamental del parlamentarismo consiste en que por sí mismo favorece la inflación legislativa, y por tanto la expansión del aparato estatal. Si reunimos durante varios meses al año a unos centenares de diputados en una cámara, no debería sorprendernos que estos acaben elaborando regulaciones y más regulaciones. Y a nadie puede escapársele que esto sólo puede redundar en merma de la libertad. Pues si bien esta sólo puede existir en el marco de la ley y la seguridad jurídica, la constante proliferación normativa tiene en algunos aspectos unos efectos no distintos de la ausencia de leyes, ya que el ciudadano acaba siendo incapaz de prever qué será lícito o ilícito mañana o pasado mañana, en función de los vaivenes ideológicos de los legisladores.
Un Estado Mínimo [1], reducido a las funciones de seguridad y defensa, podría ser democrático, y mantener la separación entre el poder ejecutivo-legislativo y el judicial (que es la que realmente importa) sin necesidad de un parlamento. Sólo se requeriría una constitución que restringiera severamente las competencias del Estado y que fuera difícil de reformar. Bastaría un texto de no más de una decena de artículos, o incluso menos. El gobierno podría tener la iniciativa legislativa (como de hecho ya la tiene hoy, en la mayoría de países democráticos), pero esta se encontraría muy limitada por la propia constitución y por el poder judicial, que debería avalar la constitucionalidad de todas las leyes. El máximo órgano judicial o Consejo Constitucional, debería ser, por supuesto, completamente independiente del gobierno, y estar integrado exclusivamente por jueces profesionales, no por simples juristas ni mucho menos políticos.
El gobierno podría ser elegido democráticamente por un período breve, por ejemplo de dos años, y sin posibilidad de reelección consecutiva. La renovación frecuente de los gobernantes dificulta que determinados abusos del poder político se enquisten, y además le resta parte del irresistible atractivo que ejerce sobre los más ambiciosos. Por supuesto, las elecciones deben celebrarse en una fecha fija, como en los Estados Unidos. También debería limitarse el poder legislativo del gobierno mediante referendos vinculantes sobre los temas más importantes.
Herbert Spencer ya alertó sobre el excesivo poder de los parlamentos, en su memorable alegato El hombre contra el Estado. Una de las grandes supersticiones políticas de nuestro tiempo es aquella que liga el parlamentarismo con la democracia y el Estado de derecho. En España, con diecisiete parlamentos además del nacional, esta superstición ha resultado especialmente nociva. Quiero creer que en un futuro nuestros descendientes se asombrarán de la reverencia que hoy prestamos a trescientos individuos, sostenidos por el erario público, que se reúnen durante meses para encontrar siempre nuevas formas de complicar nuestras vidas. Seguramente esa reverencia les parecerá tan incomprensible como a un republicano se le antojan los sentimientos monárquicos.
[1] Juan Ramón Rallo, en Una revolución liberal para España, Deusto, 2014, realiza una propuesta de un Estado Casi Mínimo, desde un punto de vista económico, enormemente sugestiva.
Un Estado Mínimo [1], reducido a las funciones de seguridad y defensa, podría ser democrático, y mantener la separación entre el poder ejecutivo-legislativo y el judicial (que es la que realmente importa) sin necesidad de un parlamento. Sólo se requeriría una constitución que restringiera severamente las competencias del Estado y que fuera difícil de reformar. Bastaría un texto de no más de una decena de artículos, o incluso menos. El gobierno podría tener la iniciativa legislativa (como de hecho ya la tiene hoy, en la mayoría de países democráticos), pero esta se encontraría muy limitada por la propia constitución y por el poder judicial, que debería avalar la constitucionalidad de todas las leyes. El máximo órgano judicial o Consejo Constitucional, debería ser, por supuesto, completamente independiente del gobierno, y estar integrado exclusivamente por jueces profesionales, no por simples juristas ni mucho menos políticos.
El gobierno podría ser elegido democráticamente por un período breve, por ejemplo de dos años, y sin posibilidad de reelección consecutiva. La renovación frecuente de los gobernantes dificulta que determinados abusos del poder político se enquisten, y además le resta parte del irresistible atractivo que ejerce sobre los más ambiciosos. Por supuesto, las elecciones deben celebrarse en una fecha fija, como en los Estados Unidos. También debería limitarse el poder legislativo del gobierno mediante referendos vinculantes sobre los temas más importantes.
Herbert Spencer ya alertó sobre el excesivo poder de los parlamentos, en su memorable alegato El hombre contra el Estado. Una de las grandes supersticiones políticas de nuestro tiempo es aquella que liga el parlamentarismo con la democracia y el Estado de derecho. En España, con diecisiete parlamentos además del nacional, esta superstición ha resultado especialmente nociva. Quiero creer que en un futuro nuestros descendientes se asombrarán de la reverencia que hoy prestamos a trescientos individuos, sostenidos por el erario público, que se reúnen durante meses para encontrar siempre nuevas formas de complicar nuestras vidas. Seguramente esa reverencia les parecerá tan incomprensible como a un republicano se le antojan los sentimientos monárquicos.
[1] Juan Ramón Rallo, en Una revolución liberal para España, Deusto, 2014, realiza una propuesta de un Estado Casi Mínimo, desde un punto de vista económico, enormemente sugestiva.
lunes, 29 de septiembre de 2014
Dios explicado a los agnósticos
Dios. Ser infinito que ha creado el mundo. Algunos creen que
se trata de un personaje fabuloso, y parece que la proporción de quienes
piensan así aumenta con el nivel de formación. Una encuesta realizada en los
Estados Unidos en 2009 reveló que sólo tres de cada diez científicos creían en
Dios, frente a ocho de cada diez de la población total. Esto parece un fenómeno
social nuevo, aunque lo cierto es que no sabemos realmente lo que pensaba la
gente en épocas pasadas, pues no había encuestas, y además era comúnmente
arriesgado confesarse ateo o no creyente. Aunque sea difícil determinar en qué
medida, no hay duda de que el escepticismo religioso ha existido siempre,
especialmente entre las clases instruídas. Esto no intimidó a San Pablo, quien
se preguntó retóricamente:
¿Dónde está el sabio?
¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios
la sabiduría del mundo? (I Corintios, 1, 20.)
Sin embargo, independientemente de si profesamos alguna
religión positiva o no, existen argumentos muy serios a favor de la existencia
de un Creador del universo. Lamentablemente, estos argumentos se han expresado
tradicionalmente de forma poco efectiva, porque estaban dirigidos a un público
que mayoritariamente ya estaba convencido. Acumular supuestas demostraciones de
la existencia de Dios no sirve de nada si cada una de ellas por separado no es
convincente, porque da por supuestas o sabidas ciertas premisas. A
continuación, expondremos el razonamiento fundamental que nos lleva a pensar
que muy probablemente hay un Dios personal[1].
Todo cuanto sucede en el universo está aparentemente sometido
a leyes físicas invariables, como la ley de la causalidad, de la conservación
de la energía, y otras muchas. Decimos aparentemente
porque no tenemos evidencia directa de estas leyes. Hemos observado la
regularidad de los fenómenos naturales a lo largo de incontables generaciones
(los movimientos de los astros, los ciclos climáticos y biológicos, las
reacciones químicas, etc.) y de ello inferimos que obedecen unas leyes fijas.
Pero en realidad no tenemos ninguna certeza absoluta de que continuarán
haciéndolo en el futuro, sea mañana o el próximo minuto. Que algo se haya
repetido millones de veces no demuestra que se repetirá una sola vez más. Dicho
con total franqueza, no podemos demostrar lógicamente, más allá de toda duda,
que el sol saldrá mañana, por muy convencidos que estemos todos de ello. Esta
incertidumbre fundamental está oscurecida por una razón psicológica tan antigua
como el ser humano, y actualmente además por otra de índole histórica, mucho
más reciente. La primera es que los seres humanos estamos tan acostumbrados al
orden cósmico que nos parece algo “natural”, en el sentido de que no nos
preguntamos por qué debería haber algún orden y no simplemente el caos[2].
La razón histórica tiene que ver con el extraordinario desarrollo de la ciencia
en los últimos tres siglos. Los grandes científicos, como Newton y Einstein,
consiguieron relacionar una sorprendente variedad de fenómenos mediante unas
pocas ecuaciones matemáticas. Esto dio pie al malentendido señalado por Ludwig
Wittgenstein en su Tractatus
Logico-Philosophicus, 6.371, y que él llamó “espejismo”: que tales
ecuaciones o leyes pasen por ser la explicación de los fenómenos de la
naturaleza. Pero una fórmula matemática en última instancia no hace más que
describir una serie de fenómenos, sin que en sí misma nos indique que dichos
fenómenos tengan que reproducirse forzosamente del mismo modo en el futuro. Por
ejemplo, se nos dice que los cuerpos se atraen mutuamente con una aceleración
fija en función de la masa y la distancia. Pero acerca de por qué los cuerpos
habrían de estar sometidos a esta ley de atracción, o a ninguna otra, seguimos
tan a oscuras ahora como en tiempos de los sumerios. El propio Einstein
consideraba un misterio que las matemáticas sirvieran para describir el mundo.
Un intento de explicación del orden cósmico es el siguiente.
Si el universo no estuviera gobernado por leyes fijas, sería imposible que
hubiera emergido en él vida inteligente, pues no podrían formarse moléculas
orgánicas mínimamente estables. Dicho de otro modo, el universo sería así
porque es el único posible que permite que haya seres inteligentes que se
puedan preguntar por qué el universo es así.
El problema de este argumento es que es falso. Sencillamente,
no es verdad que para que haya vida inteligente sean necesarias leyes que se
cumplan absolutamente siempre. Sería suficiente con que las
leyes físicas rigieran la mayor parte del tiempo, o por períodos muy prolongados.
Por el contrario y por lo que sabemos, son mucho más invariables (y al mismo
tiempo elegantemente simples, como ha señalado Paul Davies[3])
de lo que se necesita para que el universo sea habitable por el hombre u otra
forma de vida inteligente.
No tenemos ningún derecho a suponer que las leyes físicas que
conocemos se mantendrán invariables en el futuro. Cada instante que este
universo persiste en la racionalidad es como si nos tocara la lotería. A no ser
que la persistencia de las leyes naturales obedezca a un propósito de una
inteligencia primordial, la cual habría elegido que exista este universo entre
los infinitos posibles. Esta inteligencia creadora debería ser infinitamente
poderosa, pues de lo contrario su elección entre un conjunto infinito de
posibilidades no sería absolutamente consciente, sino parcialmente arbitraria o
accidental. Llamamos Dios a dicha
inteligencia.
Es curioso que para muchas personas, el hecho de que el
universo obedezca leyes inmutables demostraría que no se requiere postular la
existencia de un Creador. En realidad, sucede exactamente lo contrario. Que el
universo sea inteligible, mucho más allá de lo necesario para la existencia de
seres conscientes, es algo tan sorprendente que sólo puede explicarse
verosímilmente descartando que dicha inteligibilidad sea casual, es decir,
suponiéndola en su mismo origen. Que existan constantes y leyes, es decir, que
ciertos fenómenos se repitan invariablemente, no nos indica que el universo sea
algo autosuficiente, sino precisamente lo opuesto: que un ser trascendente ha
decidido que sea así. La existencia de un orden es por sí misma y ante todo un
indicio de inteligencia. Por supuesto que podemos también explicar el orden
mediante el azar. Pero entonces debemos ser absolutamente consecuentes. Si es
un mero accidente que el universo hasta ahora haya presentado un carácter
aparentemente inteligible, se reconocerá que no hay motivo alguno para que deba
seguir siéndolo ni un minuto más. En cualquier momento lo impensable puede
suceder, que una silla se ponga a volar por la habitación o que, como en la
novela La náusea, de Sartre, una
apacible ciudad provinciana se pueble de monstruosidades. Pensar que ninguno de
estos absurdos puede suceder, aunque Dios no exista, es una pura creencia supersticiosa
en la fatalidad, por mucho que se revista de un carácter aparentemente
científico.
Nadie, ni ateos ni creyentes, cree realmente que el mundo
está a punto de enloquecer a cada instante. A despecho de las modas, todos
somos profundamente racionalistas. La diferencia es que los creyentes tienen
una explicación clara y sencilla de ello: que la inteligencia, el Logos, es el
principio de todo. En cambio, los ateos sostienen que la inteligencia es algo
que surge de un estado previo, por definición no inteligente. Pero entonces, o
bien resulta imposible comprender por qué el universo en su conjunto es
inteligible, o bien hay que descartar que lo sea realmente, negando todo valor
indiciario a la experiencia pasada. En ambos casos, desembocamos en un positivsmo
extremo, que simplemente nos permite considerarnos afortunados de que el mundo
siga siendo, por el momento, regular y predecible.
Llegados a este punto, conviene desmontar una objeción
clásica. Se nos pregunta por qué existe Dios. Si decimos que no lo sabemos, o
que se trata de algo inaccesible a la mente humana, se nos replica que lo mismo
podríamos decir del universo, y nos ahorraríamos el postulado de un ser del que
no tenemos ninguna evidencia directa. Sin embargo, este argumento implícitamente
está concibiendo a Dios como un objeto inerte, en cuyo caso, estaría plenamente
justificado considerarlo como un ente superfluo. La diferencia entre el ateísmo
y el teísmo, como hemos visto, es que el segundo considera que la consciencia
es la realidad primigenia, mientras que el primero pone en su lugar la materia
u otro principio inconsciente, que se desarrolla por una suerte de fatalidad,
opuesta a la libertad creadora. Pero si la mente humana es un subproducto
irrelevante de este principio material, resulta completamente incomprensible
que el universo sea inteligible para esa mente.
La versión oficiosa de la historia del pensamiento nos cuenta
que habría habido una primera fase de pensamiento mítico, que trataba de
explicar los fenómenos mediante la operación de seres análogos al hombre o a
los animales. En un determinado momento, en las costas del Mediterráneo,
algunos pensadores habrían empezado a conjeturar explicaciones racionales de
los fenómenos, descartando la existencia de propósitos conscientes detrás de
ellos. En realidad, esto oculta la profunda afinidad que existía entre las
antiguas explicaciones mitológicas y las cosmogonías propuestas por los
primeros filósofos griegos. En ambas habría existido un primer principio
caótico, una materia informe original de la que habría surgido el mundo, por
alguna suerte de necesidad o fatalidad ciega, a la que estarían sometidos los
propios dioses. La diferencia es que pensadores como Tales de Mileto,
Anaxímenes o Anaximandro pusieron especial énfasis en la observación
naturalista, puliendo los elementos superfluos y pintorescos de las viejas
mitologías. Pero en esencia mantuvieron el principio materialista que subyace
en el politeísmo.
La inclinación a la cosificación, a explicar la realidad
mediante pautas propias de la materia inerte, podría ser tan antigua como la
tendencia opuesta, que trata de escrutar pautas intencionales, características
de los seres inteligentes, en los fenómenos. Hay que admitir que la idea de que
la segunda inclinación es más primitiva, en el sentido de más ingenua, ha
calado hondo, especialmente en los últimos tres siglos, en que los modelos
físico-matemáticos de la naturaleza han demostrado su potencia intelectual y su
fecundidad tecnológica. Pero no debemos olvidar que conceptos como los de
fuerzas o leyes de la naturaleza siguen teniendo una irreductible carga
antropomórfica. Que el libro de la naturaleza esté escrito en lenguaje
matemático (según la significativa metáfora de Galileo) es algo que damos por
supuesto con despreocupada alegría, sin ser conscientes de sus profundas
implicaciones para entender la verdadera naturaleza de lo real.
El hombre primitivo que imagina seres benévolos o malignos
para explicar sus venturas o desventuras es habitualmente el mismo que cree
poder controlar a tales personajes mediante técnicas mágicas, que
implícitamente presuponen que los procesos causales, es decir, impersonales
(como los que utiliza para cazar, construir herramientas o hacer fuego) pueden
ser más poderosos que los conscientes. A menudo se confunde magia y religión,
metiéndolas dentro del mismo saco de las supersticiones superadas. Pero lo
cierto es que se trata de dos inclinaciones de la mente humana fundamentalmente
antagónicas. La magia tiene mucho también de tosca experimentación, de primer
burdo tanteo de indagación científica. La alquimia y la astrología, con toda su
palabrería, de alguna manera prefiguran la química y la astronomía, les
preparan el camino de un modo análogo a como los juegos infantiles tienen mucho
de ensayos instintivos de las ocupaciones adultas. Tanto la magia como la
ciencia comparten el mismo objetivo: poder dominar a las fuerzas de la
naturaleza mediante técnicas impersonales, basadas en el principio de la
causalidad. Lo único que las diferencia en realidad es el éxito.
La religión, por el contrario, en la medida en que no se
contamina de magia (lo que lamentablemente sucede con frecuencia) no busca el
éxito. Si el mundo material está en el fondo gobernado por un principio
consciente, dos son las consecuencias que podemos extraer de ello. Primero, que
ese principio deberá ser único, pues una pluralidad de dioses presupone ya un
mundo en el que se desenvuelven sus peripecias. El politeísmo, al contrario de
lo que suele creerse, es profundamente materialista, aunque no totalmente.
Tiene tanto de magia como de piedad, si no más de la primera. El paso del
politeísmo al monoteísmo no es, por tanto, una evolución, sino una ruptura (o
purificación) radical, aunque como suele suceder con los cambios más profundos,
no se produjera de un día para otro. Así lo comprendieron los antiguos, que
tacharon a los cristianos de radicales ateos, porque rechazaban a todos los
demás dioses. La segunda consecuencia es que, si la consciencia es el origen de
todo, la búsqueda del éxito técnico ya no se puede considerar el objetivo
último del hombre. Pues surge de pronto la ilimitada esperanza de acceder
directamente al corazón de la existencia, de poder prescindir de todo lo
material, porque ha dejado de ser lo fundamental.
La religión corre siempre dos riesgos. Uno, que ya hemos
apuntado, que retroceda hacia la magia, que degenere en superstición o en algo
mucho peor: en fanatismo, lo que significa utilizarla para obtener poder
político, como es el caso paradigmático del islamismo. Para los yijadistas
contemporáneos, Dios se ha convertido sacrílegamente en el medio de imponer su
brutal dominio material. El otro riesgo es diametralmente opuesto y desde luego
sumamente preferible: que la verdadera experiencia religiosa sea pasto de las
burlas de aquellos que sólo conciben el éxito material como criterio de
valoración.
Tal desprecio puede ser más o menos grosero, pero también
puede revestirse de una cierta apariencia moral. El problema del mal (¿por qué
un Dios omnipotente permite el sufrimiento de inocentes?) ha estado siempre en
el centro de las inquietudes y reflexiones del cristianismo. Pero desde
Voltaire, parece haberse convertido en uno de los argumentos favoritos de los
ateos para cuestionar la existencia de Dios. Aunque no pongamos en duda que
haya un transfondo de sincera perplejidad ética, no podemos dejar de percibir
que juzgar la probabilidad de la existencia de Dios por la presencia del mal en
el mundo tiene cierta conexión bastarda con el criterio del éxito. El intelectual
ateo o agnóstico de algún modo reedita la pregunta sarcástica que formulan los
malvados en la Biblia: “¿Dónde está tu Dios?” (Salmos, 42, 11.) Ciertamente,
nuestro intelectual no se identifica con el malvado, pero tampoco, realmente,
con la víctima, sino más bien con un observador externo. Ese observador externo
coincide con una teórica posición omnisciente y justa, la cual, si Dios no
existe, es una mera ficción. Lo que habría sería meros conflictos de intereses,
en los que los más fuertes vencerían, sin ningún criterio objetivo (es decir,
más allá de consideraciones sentimentales poco “prácticas”) por el cual
deberíamos ponernos del lado del débil. Sólo desde el punto de vista del bien
puro es posible reconocer y condenar el mal puro. Al hacerlo, en cierto modo el
ateo está suplantando a Dios, pero como obviamente no lo es, deduce de ello que
Dios no existe. La paradoja es que sólo se puede llegar a esa conclusión
suponiendo que existe el bien absoluto que él mismo niega, es decir, negando
que el éxito material sea el único criterio válido.
[1] Se corresponde con la “quinta vía” de Santo Tomás de
Aquino. Pero el gran filósofo cristiano la formuló en un lenguaje aristotélico
que hace tiempo que dejó de ser útil.
[2] Esta razón psicológica fue expuesta por David Hume en
el siglo XVIII.
[3] Citado por F. J. Soler en Mitología materialista de la ciencia, Encuentro, Madrid, 2013, pp.
290-291.
domingo, 28 de septiembre de 2014
La curva ideológica
Aunque el prejuicio vulgar asocia exclusivamente al
conservadurismo con el autoritarismo, la protección de un cierto orden no sólo
no está necesariamente reñida con la libertad, sino que es condición
indispensable para preservarla. Esto es evidente como mínimo en lo que respecta
al ordenamiento jurídico. Una sociedad en la cual no exista el respeto a la ley
ni los jueces sean independientes de toda presión ideológica "progresista", difícilmente puede ser libre. Hay además
otras instituciones, como son la familia, las asociaciones cívicas o la
Iglesia, que proporcionan cohesión, estabilidad y protegen a los más débiles,
forjando vínculos entre los individuos. El déficit de estos se traduce en un
vacío moral y psicológico que tiende a ser suplido por una burocracia y una
coacción estatal mucho menos eficientes, y sobre todo mucho más arbitrarias e
inhumanas.
El progresismo, por su parte, no es
incompatible en absoluto con el autoritarismo. En primer lugar, porque la coacción
estatal tanto puede servir para mantener el orden social como para subvertirlo.
Tan autoritaria puede ser la forma de imponer determinados cambios como un
cierto statu quo, por emancipadoras
que supuestamente sean las intenciones declaradas en el primer caso. Y en
segundo lugar, porque, como hemos dicho, la erosión o abolición de determinadas
instituciones, que el progresismo considera opresivas y reaccionarias, crea un
vacío que inevitablemente es ocupado por el poder político.
La libertad individual se basa en un
delicado equilibrio entre la tradición y el progreso. Por tanto, se eclipsa
cuando el celo por conservar la primera y el entusiasmo por el segundo derivan
hacia los extremos. Tanto el reaccionario, que se opone por principio a todo
cambio social, como el revolucionario, que pretende hacer tabla rasa con lo
anterior, son autoritarios; ambos tratan de conseguir fines opuestos con un
mismo método: la limitación de la libertad individual. Sin embargo, conviene
distinguir entre el autoritarismo clásico y el totalitarismo. En la medida en
que el gobierno autoritario, por despótico que sea, impone un orden, él mismo
se ve constreñido, hasta cierto punto, y aunque sea sólo en un plano teórico,
por ese mismo orden. Por poner un ejemplo simple, un dirigente islamista no
podría levantar la prohibición coránica del consumo de alcohol, por mucho que
quisiera. (Lo que él haga en su vida privada es otra cuestión.) Pese a su
carácter antiliberal, la ley islámica en sí misma supone una limitación, por
leve que sea, de la arbitrariedad política. Su peligro reside principalmente en
los medios técnicos de que dispone para amplificar su barbarie, desde armamento
hasta vídeos virales de propaganda.
El totalitarismo, sin embargo, tal
como fue definido por Hannah Arendt, es algo completamente distinto; se trata
de una forma de dominación total que elude cualquier tipo de limitación,
incluso aquella basada en su propia legalidad o en su ideología, mucho más
interpretable y mudable que cualquier tradición de tipo religioso. Los
totalitarismos nazi y comunista se caracterizaron porque, en su fase de
plenitud, la represión política ya no tenía como finalidad, como en las viejas
autocracias, eliminar a la oposición, pues toda resistencia organizada ya había
sido esencialmente quebrantada. En lugar de ello, procedieron a exterminar
masivamente a “enemigos objetivos”, es decir, a grandes grupos de personas que
no habían cometido ningún delito común o político, ni siquiera entre los
tipificados por la legislación totalitaria. Se mataba a las personas y se las
recluía en campos de concentración, no por lo que habían hecho, sino por lo que
eran. Carece de sentido decir que un Estado trata aquí de preservar un orden,
por autoritario que sea; más bien, el gobierno (o el Partido que lo utiliza
como mera fachada) se ha convertido en el principal, si no en el único,
“agresor del orden social” (Bertrand de Jouvenel[1].)
La dominación total no puede permitir que se consolide ningún tipo de
ordenamiento predecible, ninguna legalidad que eventualmente restringiera la
arbitrariedad del poder. El totalitarismo, en su forma más pura, sería una
“revolución permanente”. No deja de resultar irónico que Stalin consiguiera
hacerse pasar por un “conservador” frente al inventor de ese eslogan, Trotsky[2].
Y no menos errónea es la extendida confusión que considera al nazismo como un
movimiento reaccionario o de derecha, como veremos.
Si el autoritarismo reaccionario es
la perversión del conservadurismo, el totalitarismo sería la tendencia latente
del progresismo, más peligrosa aún. Del mismo modo que no se puede ser
extremadamente conservador sin deslizarse hacia el autoritarismo, el
progresismo, a partir de cierto umbral, adquiere un carácter pretotalitario.
Pero para un dictador, el totalitarismo posee una indudable ventaja respecto al
autoritarismo clásico, y es que no lo compromete con ningún tipo de orden,
aunque para quienes siguen pensando en términos de los dictadores del pasado,
parezca convenirle que imponga uno a su medida. Un totalitario, mientras no
sienta la tentación de “degenerar” (según su punto de vista) en meramente
autoritario, no se conformará con tan poca cosa como mandar, con perseguir a
los disidentes; quiere dominar por completo y a todo el mundo, tanto dentro
como fuera de sus fronteras, y para ello, cualquier estabilización jurídica de
un régimen resulta no sólo innecesaria, sino inconveniente. El autoritario
ataca la libertad para establecer un orden. El totalitario ataca el orden para
destruir la libertad.
A la luz de estas consideraciones, se
comprende fácilmente que, incluso mucho antes de alcanzar niveles totalitarios,
el progresismo resulta más apto para eliminar trabas al poder político que el
conservadurismo, porque esa es precisamente su especialidad, remover
obstáculos, lo que el totalitarismo no hace más que llevar al paroxismo de un
allanamiento devastador. Esto explica también la tendencia histórica de los
partidos a desplazarse hacia la izquierda. No es tanto debido a un complejo de
inferioridad de la derecha, como a la tendencia natural que tiene el poder de
encontrar el camino más corto para su expansión.
La función que relacionaría las
variables libertad-autoritarismo y conservadurismo-progresismo puede expresarse
gráficamente con una curva en forma de campana. (Fig. 1.) En ella se refleja
con claridad la idea de que la máxima libertad individual es sólo posible
alcanzando un difícil equilibrio entre esas tendencias opuestas. Esta curva
ideológica tiene una cierta afinidad con la propuesta de Hayek de sustituir el
burdo eje unidimensional izquierda-derecha por un triángulo en cuyos vértices
se situarían conservadores, socialistas y liberales; pero representa más
intuitivamente, según creo, las gradaciones ideológicas intermedias y, sobre
todo, su dinamismo latente[3].
He situado a conservadores y
progresistas a izquierda y derecha, respectivamente. En razón del accidente
histórico de la Revolución francesa y del accidente biológico de la prevalencia
de la mano diestra, convencionalmente se identifica a los conservadores con la
derecha, y a los progresistas con la izquierda, por lo que podría parecer que
habría sido conveniente una gráfica a la inversa. Sin embargo, para el orden de
lectura de nuestra cultura (de izquierda a derecha) resulta más intuitiva la
disposición elegida, pues ilustra mejor una cierta secuencia histórica
resumible, muy grosso modo, como
autoritarismo, liberalismo, progresismo y totalitarismo.
Esta curva ideológica se distingue
notablemente de otro diagrama que, con leves variantes, proponen algunos
autores liberales o libertarios. Estos sitúan las distintas posiciones
ideológicas en un plano con arreglo a dos ejes que representan el mayor o menor
apoyo a las libertades de tipo económico, a las que teóricamente se inclinan
más los conservadores, y a las libertades de tipo personal, favoritas de los
progresistas[4]. La
objeción que merece este esquema (sin duda atractivo, por su sencillez) es que
no explica por qué unos tienden más a la libertad económica y otros a la
personal. O mejor dicho, de algún modo sugiere que, salvo los plenamente
liberales y los plenamente autoritarios, conservadores y progresistas son
simplemente incoherentes. Personalmente, creo que a esta visión le falta un
factor externo a la libertad, y al mismo tiempo relacionado dinámicamente con
ella, como es la actitud frente al orden, concepto amplio que incluye los dos
aspectos de seguridad y justicia.
Con fines meramente orientativos, en
la Fig. 2 he mostrado las posibles posiciones relativas de distintas ideologías
o sistemas políticos.
En la base de la campana he situado,
en el extremo reaccionario, el islamismo. En realidad, podría distinguirse
entre distintos tipos de esta ideología. Por ejemplo, el Estado Islámico que siembra la muerte y la destrucción en Irak tiene un claro carácter totalitario. Y por razones distintas podría decirse lo mismo del régimen iraní. No en vano, ciertos intelectuales occidentales progresistas
saludaron con simpatía la llegada al poder de Jomeini.
En el otro extremo he situado a los
nazis en el sector progresista, junto con los comunistas. Puede sorprender esta
ubicación de un régimen que vulgarmente se sigue considerando como derechista.
Sin embargo, el carácter revolucionario del nazismo es innegable. La idea de
una selección racial contante, que iba mucho más allá del antisemitismo (aunque
la derrota del Tercer Reich impidiera aplicarla a otros grupos de manera tan
sistemática) no se distingue prácticamente en nada, por sus efectos, del
concepto de lucha de clases[5].
Al igual que los bolcheviques, los nazis y los fascistas pretendían la
destrucción de un mundo liberal-burgués que consideraban caduco, a fin de crear
un “hombre nuevo”. Si las diferencias ideológicas entre el nacionalsocialismo y
el comunismo parecen justificar que los situemos en campos políticos no
meramente rivales, sino opuestos (la derecha y la izquierda), ello es debido a
un extendido prejuicio que aún hoy considera al segundo como un heredero de la
Ilustración que habría incurrido en determinados “excesos”.
Sin embargo, es difícil
ocultar el carácter antimoderno del bolchevismo, la ruptura radical que suponen
el Gulag y el genocidio con la tradición nomocrática e individualista de
Occidente, del cual los comunistas sólo se interesaron por su ciencia
instrumental y la tecnología[6],
de manera comparable a como hacen hoy los islamistas. En todo caso, el
comunismo sería un hijo bastardo de la Ilustración; pero compartiría esa
condición con el propio nacionalsocialismo. Ambos aseguraban tener una base
“científica”, y mientras el nazismo se inspiró libremente en el darwinismo,
Engels no dudó en considerar a Marx como el Darwin de la ciencia histórica[7].
Pero tanto la selección racial de los más aptos como la lucha de clases son
nociones ideológicas más pertenecientes al mundo de la fantasía que a la razón.
Comunistas y nacionalsocialistas no
eran progresistas totalitarios porque fueran herederos del racionalismo, sino
debido a su obsesión por la destrucción de un orden que consideraban decadente.
Uno de los malentendidos más extendidos de nuestro tiempo es precisamente el
que asocia progresismo y racionalismo. Esta confusión nace de que el
progresismo empezó históricamente por atacar el orden establecido tachándolo de
irracional. Sin embargo, la pretensión de fundar un orden totalmente basado en
la razón, partiendo de cero, entraña sofismas insolubles, que terminan
conduciendo a un irracionalismo más radical que el originalmente combatido. La
inclinación de la intelectualidad progresista hacia el relativismo, el
multiculturalismo y el colectivismo, que suponen una ruptura con la tradición
racionalista de Occidente, no es tanto una desviación o recaída más o menos
frívola en posiciones reaccionarias, tal como lo interpretan algunos[8],
como un desarrollo lógico de las implicaciones del progresismo.
Las restantes ideologías o sistemas
políticos de la Fig. 2 se han situado de un modo orientativo. Puede discutirse
que el chavismo sea un régimen más autoritario que el franquismo, aunque por
los efectos pauperizadores del primero, creo que es bastante evidente. La curva
muestra también la distancia que separa al autoritarismo conservador
franquista, e incluso al fascismo en sentido estricto, del totalitarismo
revolucionario de Hitler, en contra de la imagen que ha cultivado la izquierda
hasta nuestros días. El régimen de Mussolini sin duda revistió un carácter
menos conservador que el franquismo, aunque no alcanzó ni de lejos el nivel
totalitario, por mucho que el dictador italiano alardeara de ello. Con todo, y
aunque Franco firmó muchas más condenas de muerte que Mussolini, como
consecuencia obvia de que accedió al poder en una guerra civil, no hay duda
que, tras la posguerra, el régimen español se estabilizó como una dictadura
clásica[9],
menos invasora de las vidas privadas que los regímenes fascistas de los años
treinta.
El resto de posiciones ideológicas
requerirían otro artículo.
[1] Bertrand de Jouvenel, Sobre el poder, Unión Editorial, Madrid, 1998, p. 223.
[2] “Stalin concentró sus ataques sobre el medio olvidado
slogan de Trotsky precisamente porque
había decidido utilizar esta técnica.” Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, col. “Los libros que cambiaron el
mundo”, Madrid, 2009, p. 668.
[3] Friedrich A. Hayek, Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid, 1998, p.
508.
[4] David Boaz, Liberalismo.
Una aproximación, Gota a Gota, Madrid, 2007, p. 51.
[5] H. Arendt, ob.
cit., pp. 668-669.
[6] Luciano Pellicani, Lenin y Hitler. Los dos rostros del totalitarismo, Unión Editorial,
Madrid, 2011, p. 72.
[7] H. Arendt, ob.
cit., p. 777.
[8] Juan José Sebreli, El asedio a la modernidad, Random House Mondadori, Barcelona, 2013.
[9] “El franquismo en España mantuvo hasta el último de
sus días la retórica hueca del falangismo, (..) los brazos en alto y los
cánticos de trinchera. Sin embargo, el franquismo [tras la muerte del dictador]
devino en una democracia liberal en sólo unos meses. (...) Franco simplemente
quería mandar, no inventarse España desde cero, y mucho menos crear un nuevo
español radicalmente diferente al del pasado.” Fernando Díaz Villanueva,
prefacio a Luciano Pellicani, Lenin y
Hitler, ob. cit., pp. 10-11.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)