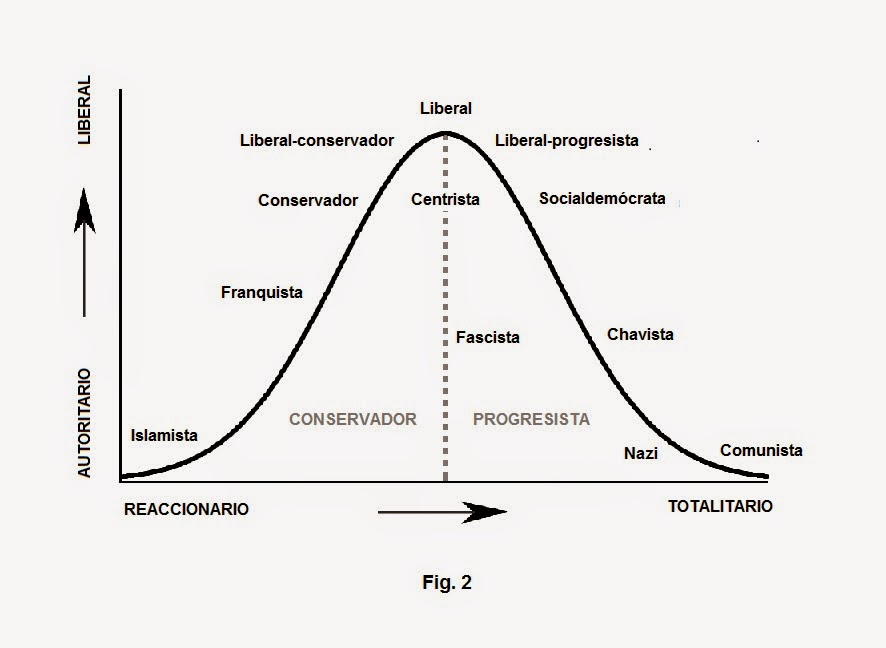Aunque el prejuicio vulgar asocia exclusivamente al
conservadurismo con el autoritarismo, la protección de un cierto orden no sólo
no está necesariamente reñida con la libertad, sino que es condición
indispensable para preservarla. Esto es evidente como mínimo en lo que respecta
al ordenamiento jurídico. Una sociedad en la cual no exista el respeto a la ley
ni los jueces sean independientes de toda presión ideológica "progresista", difícilmente puede ser libre. Hay además
otras instituciones, como son la familia, las asociaciones cívicas o la
Iglesia, que proporcionan cohesión, estabilidad y protegen a los más débiles,
forjando vínculos entre los individuos. El déficit de estos se traduce en un
vacío moral y psicológico que tiende a ser suplido por una burocracia y una
coacción estatal mucho menos eficientes, y sobre todo mucho más arbitrarias e
inhumanas.
El progresismo, por su parte, no es
incompatible en absoluto con el autoritarismo. En primer lugar, porque la coacción
estatal tanto puede servir para mantener el orden social como para subvertirlo.
Tan autoritaria puede ser la forma de imponer determinados cambios como un
cierto statu quo, por emancipadoras
que supuestamente sean las intenciones declaradas en el primer caso. Y en
segundo lugar, porque, como hemos dicho, la erosión o abolición de determinadas
instituciones, que el progresismo considera opresivas y reaccionarias, crea un
vacío que inevitablemente es ocupado por el poder político.
La libertad individual se basa en un
delicado equilibrio entre la tradición y el progreso. Por tanto, se eclipsa
cuando el celo por conservar la primera y el entusiasmo por el segundo derivan
hacia los extremos. Tanto el reaccionario, que se opone por principio a todo
cambio social, como el revolucionario, que pretende hacer tabla rasa con lo
anterior, son autoritarios; ambos tratan de conseguir fines opuestos con un
mismo método: la limitación de la libertad individual. Sin embargo, conviene
distinguir entre el autoritarismo clásico y el totalitarismo. En la medida en
que el gobierno autoritario, por despótico que sea, impone un orden, él mismo
se ve constreñido, hasta cierto punto, y aunque sea sólo en un plano teórico,
por ese mismo orden. Por poner un ejemplo simple, un dirigente islamista no
podría levantar la prohibición coránica del consumo de alcohol, por mucho que
quisiera. (Lo que él haga en su vida privada es otra cuestión.) Pese a su
carácter antiliberal, la ley islámica en sí misma supone una limitación, por
leve que sea, de la arbitrariedad política. Su peligro reside principalmente en
los medios técnicos de que dispone para amplificar su barbarie, desde armamento
hasta vídeos virales de propaganda.
El totalitarismo, sin embargo, tal
como fue definido por Hannah Arendt, es algo completamente distinto; se trata
de una forma de dominación total que elude cualquier tipo de limitación,
incluso aquella basada en su propia legalidad o en su ideología, mucho más
interpretable y mudable que cualquier tradición de tipo religioso. Los
totalitarismos nazi y comunista se caracterizaron porque, en su fase de
plenitud, la represión política ya no tenía como finalidad, como en las viejas
autocracias, eliminar a la oposición, pues toda resistencia organizada ya había
sido esencialmente quebrantada. En lugar de ello, procedieron a exterminar
masivamente a “enemigos objetivos”, es decir, a grandes grupos de personas que
no habían cometido ningún delito común o político, ni siquiera entre los
tipificados por la legislación totalitaria. Se mataba a las personas y se las
recluía en campos de concentración, no por lo que habían hecho, sino por lo que
eran. Carece de sentido decir que un Estado trata aquí de preservar un orden,
por autoritario que sea; más bien, el gobierno (o el Partido que lo utiliza
como mera fachada) se ha convertido en el principal, si no en el único,
“agresor del orden social” (Bertrand de Jouvenel[1].)
La dominación total no puede permitir que se consolide ningún tipo de
ordenamiento predecible, ninguna legalidad que eventualmente restringiera la
arbitrariedad del poder. El totalitarismo, en su forma más pura, sería una
“revolución permanente”. No deja de resultar irónico que Stalin consiguiera
hacerse pasar por un “conservador” frente al inventor de ese eslogan, Trotsky[2].
Y no menos errónea es la extendida confusión que considera al nazismo como un
movimiento reaccionario o de derecha, como veremos.
Si el autoritarismo reaccionario es
la perversión del conservadurismo, el totalitarismo sería la tendencia latente
del progresismo, más peligrosa aún. Del mismo modo que no se puede ser
extremadamente conservador sin deslizarse hacia el autoritarismo, el
progresismo, a partir de cierto umbral, adquiere un carácter pretotalitario.
Pero para un dictador, el totalitarismo posee una indudable ventaja respecto al
autoritarismo clásico, y es que no lo compromete con ningún tipo de orden,
aunque para quienes siguen pensando en términos de los dictadores del pasado,
parezca convenirle que imponga uno a su medida. Un totalitario, mientras no
sienta la tentación de “degenerar” (según su punto de vista) en meramente
autoritario, no se conformará con tan poca cosa como mandar, con perseguir a
los disidentes; quiere dominar por completo y a todo el mundo, tanto dentro
como fuera de sus fronteras, y para ello, cualquier estabilización jurídica de
un régimen resulta no sólo innecesaria, sino inconveniente. El autoritario
ataca la libertad para establecer un orden. El totalitario ataca el orden para
destruir la libertad.
A la luz de estas consideraciones, se
comprende fácilmente que, incluso mucho antes de alcanzar niveles totalitarios,
el progresismo resulta más apto para eliminar trabas al poder político que el
conservadurismo, porque esa es precisamente su especialidad, remover
obstáculos, lo que el totalitarismo no hace más que llevar al paroxismo de un
allanamiento devastador. Esto explica también la tendencia histórica de los
partidos a desplazarse hacia la izquierda. No es tanto debido a un complejo de
inferioridad de la derecha, como a la tendencia natural que tiene el poder de
encontrar el camino más corto para su expansión.
La función que relacionaría las
variables libertad-autoritarismo y conservadurismo-progresismo puede expresarse
gráficamente con una curva en forma de campana. (Fig. 1.) En ella se refleja
con claridad la idea de que la máxima libertad individual es sólo posible
alcanzando un difícil equilibrio entre esas tendencias opuestas. Esta curva
ideológica tiene una cierta afinidad con la propuesta de Hayek de sustituir el
burdo eje unidimensional izquierda-derecha por un triángulo en cuyos vértices
se situarían conservadores, socialistas y liberales; pero representa más
intuitivamente, según creo, las gradaciones ideológicas intermedias y, sobre
todo, su dinamismo latente[3].
He situado a conservadores y
progresistas a izquierda y derecha, respectivamente. En razón del accidente
histórico de la Revolución francesa y del accidente biológico de la prevalencia
de la mano diestra, convencionalmente se identifica a los conservadores con la
derecha, y a los progresistas con la izquierda, por lo que podría parecer que
habría sido conveniente una gráfica a la inversa. Sin embargo, para el orden de
lectura de nuestra cultura (de izquierda a derecha) resulta más intuitiva la
disposición elegida, pues ilustra mejor una cierta secuencia histórica
resumible, muy grosso modo, como
autoritarismo, liberalismo, progresismo y totalitarismo.
Esta curva ideológica se distingue
notablemente de otro diagrama que, con leves variantes, proponen algunos
autores liberales o libertarios. Estos sitúan las distintas posiciones
ideológicas en un plano con arreglo a dos ejes que representan el mayor o menor
apoyo a las libertades de tipo económico, a las que teóricamente se inclinan
más los conservadores, y a las libertades de tipo personal, favoritas de los
progresistas[4]. La
objeción que merece este esquema (sin duda atractivo, por su sencillez) es que
no explica por qué unos tienden más a la libertad económica y otros a la
personal. O mejor dicho, de algún modo sugiere que, salvo los plenamente
liberales y los plenamente autoritarios, conservadores y progresistas son
simplemente incoherentes. Personalmente, creo que a esta visión le falta un
factor externo a la libertad, y al mismo tiempo relacionado dinámicamente con
ella, como es la actitud frente al orden, concepto amplio que incluye los dos
aspectos de seguridad y justicia.
Con fines meramente orientativos, en
la Fig. 2 he mostrado las posibles posiciones relativas de distintas ideologías
o sistemas políticos.
En la base de la campana he situado,
en el extremo reaccionario, el islamismo. En realidad, podría distinguirse
entre distintos tipos de esta ideología. Por ejemplo, el Estado Islámico que siembra la muerte y la destrucción en Irak tiene un claro carácter totalitario. Y por razones distintas podría decirse lo mismo del régimen iraní. No en vano, ciertos intelectuales occidentales progresistas
saludaron con simpatía la llegada al poder de Jomeini.
En el otro extremo he situado a los
nazis en el sector progresista, junto con los comunistas. Puede sorprender esta
ubicación de un régimen que vulgarmente se sigue considerando como derechista.
Sin embargo, el carácter revolucionario del nazismo es innegable. La idea de
una selección racial contante, que iba mucho más allá del antisemitismo (aunque
la derrota del Tercer Reich impidiera aplicarla a otros grupos de manera tan
sistemática) no se distingue prácticamente en nada, por sus efectos, del
concepto de lucha de clases[5].
Al igual que los bolcheviques, los nazis y los fascistas pretendían la
destrucción de un mundo liberal-burgués que consideraban caduco, a fin de crear
un “hombre nuevo”. Si las diferencias ideológicas entre el nacionalsocialismo y
el comunismo parecen justificar que los situemos en campos políticos no
meramente rivales, sino opuestos (la derecha y la izquierda), ello es debido a
un extendido prejuicio que aún hoy considera al segundo como un heredero de la
Ilustración que habría incurrido en determinados “excesos”.
Sin embargo, es difícil
ocultar el carácter antimoderno del bolchevismo, la ruptura radical que suponen
el Gulag y el genocidio con la tradición nomocrática e individualista de
Occidente, del cual los comunistas sólo se interesaron por su ciencia
instrumental y la tecnología[6],
de manera comparable a como hacen hoy los islamistas. En todo caso, el
comunismo sería un hijo bastardo de la Ilustración; pero compartiría esa
condición con el propio nacionalsocialismo. Ambos aseguraban tener una base
“científica”, y mientras el nazismo se inspiró libremente en el darwinismo,
Engels no dudó en considerar a Marx como el Darwin de la ciencia histórica[7].
Pero tanto la selección racial de los más aptos como la lucha de clases son
nociones ideológicas más pertenecientes al mundo de la fantasía que a la razón.
Comunistas y nacionalsocialistas no
eran progresistas totalitarios porque fueran herederos del racionalismo, sino
debido a su obsesión por la destrucción de un orden que consideraban decadente.
Uno de los malentendidos más extendidos de nuestro tiempo es precisamente el
que asocia progresismo y racionalismo. Esta confusión nace de que el
progresismo empezó históricamente por atacar el orden establecido tachándolo de
irracional. Sin embargo, la pretensión de fundar un orden totalmente basado en
la razón, partiendo de cero, entraña sofismas insolubles, que terminan
conduciendo a un irracionalismo más radical que el originalmente combatido. La
inclinación de la intelectualidad progresista hacia el relativismo, el
multiculturalismo y el colectivismo, que suponen una ruptura con la tradición
racionalista de Occidente, no es tanto una desviación o recaída más o menos
frívola en posiciones reaccionarias, tal como lo interpretan algunos[8],
como un desarrollo lógico de las implicaciones del progresismo.
Las restantes ideologías o sistemas
políticos de la Fig. 2 se han situado de un modo orientativo. Puede discutirse
que el chavismo sea un régimen más autoritario que el franquismo, aunque por
los efectos pauperizadores del primero, creo que es bastante evidente. La curva
muestra también la distancia que separa al autoritarismo conservador
franquista, e incluso al fascismo en sentido estricto, del totalitarismo
revolucionario de Hitler, en contra de la imagen que ha cultivado la izquierda
hasta nuestros días. El régimen de Mussolini sin duda revistió un carácter
menos conservador que el franquismo, aunque no alcanzó ni de lejos el nivel
totalitario, por mucho que el dictador italiano alardeara de ello. Con todo, y
aunque Franco firmó muchas más condenas de muerte que Mussolini, como
consecuencia obvia de que accedió al poder en una guerra civil, no hay duda
que, tras la posguerra, el régimen español se estabilizó como una dictadura
clásica[9],
menos invasora de las vidas privadas que los regímenes fascistas de los años
treinta.
El resto de posiciones ideológicas
requerirían otro artículo.
[1] Bertrand de Jouvenel, Sobre el poder, Unión Editorial, Madrid, 1998, p. 223.
[2] “Stalin concentró sus ataques sobre el medio olvidado
slogan de Trotsky precisamente porque
había decidido utilizar esta técnica.” Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, col. “Los libros que cambiaron el
mundo”, Madrid, 2009, p. 668.
[3] Friedrich A. Hayek, Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid, 1998, p.
508.
[4] David Boaz, Liberalismo.
Una aproximación, Gota a Gota, Madrid, 2007, p. 51.
[5] H. Arendt, ob.
cit., pp. 668-669.
[6] Luciano Pellicani, Lenin y Hitler. Los dos rostros del totalitarismo, Unión Editorial,
Madrid, 2011, p. 72.
[7] H. Arendt, ob.
cit., p. 777.
[8] Juan José Sebreli, El asedio a la modernidad, Random House Mondadori, Barcelona, 2013.
[9] “El franquismo en España mantuvo hasta el último de
sus días la retórica hueca del falangismo, (..) los brazos en alto y los
cánticos de trinchera. Sin embargo, el franquismo [tras la muerte del dictador]
devino en una democracia liberal en sólo unos meses. (...) Franco simplemente
quería mandar, no inventarse España desde cero, y mucho menos crear un nuevo
español radicalmente diferente al del pasado.” Fernando Díaz Villanueva,
prefacio a Luciano Pellicani, Lenin y
Hitler, ob. cit., pp. 10-11.